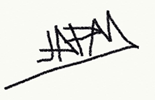|
Abarrotada de diferentes especies
y géneros de animales andantes, reptantes, voladores, nadadores,
predominando los plumíferos.
Locuaces y nerviosos algunos, silenciosos y lasos otros, en mezcla
imposible, sonido de orquesta afinando y olor a una mezcla de metro de
Sol, piscifactoria y feria del ganado.
Allí Carlos, en el buen sentido, parecía un animal más.
Se apreciaba el amor a su trabajo.
De camino, habíamos tomado un vermú casero, especialidad
de la tasca de la esquina. Digo esto, y remarco lo de uno, porque, al
menos en mi caso no es una dosis suficiente como para delirar.
Llegamos justo a la hora de cerrar, asesorados por Mila.
Él rechazó la oferta de otro vermú, y nos
explicó que no había inconveniente en pasar ahora por su
pajarera particular, porque en cualquier caso debía atender
obligaciones diarias allí. Aunque sólo podríamos
echar un vistazo, porque debía volver a casa a comer, antes de
abrir de nuevo por la tarde su tienda.
Por el camino nos fue comentando que, efectivamente, existía una
trampilla que conducía al sótano de su inmueble, pero
actualmente se hallaba debajo de alguna de sus grandes pajareras. No de
imposible acceso, pero sí complicado.
Hacía mucho tiempo, años quizá, que él no
bajaba, porque no lo necesitaba, si bien recordaba haber almacenado
algún cachivache allí.
La recordaba amplia, porque abarcaba bastante más que la planta
del pequeño habitáculo que usaba. Hay que tener en cuenta
que debía ocupar no sólo esta planta, sino además
una parte del pasillo de entrada y del patio.
Era cierto lo que dijo Mila con respecto al olor penetrante,
además de la suciedad que, a pesar de la limpieza diaria, se
acumulaba, y el griterío increíble de toda clase de
pájaros diferentes, de raza, híbridos, en rara
competición.
Carlos estaba entusiasmado con sus logros, que nos iba explicando, y
las pequeñas aves parecían conocerlo y alegrarse de su
llegada, a juzgar por la subida de tono; también puede ser que,
puesto que tan sólo un ventanuco –el nuestro- daba luz al
refugio cerrado, y la puerta suministraba un extra de luz, tampoco
grande, pero suficiente para notarlo, los habitantes de las pajareras
apreciaran esa luminosidad extra.
Bajo una vieja cómoda asomaba el borde de una trampilla de
madera que era, al parecer, la entrada a la estancia o hueco
subterráneo.
Sobre la cómoda había gran cantidad de jaulas apiladas
hasta casi tocar el techo, no muy alto, con sus correspondientes
habitantes plumíferos. Era evidente la dificultad de acceder al
sótano de forma inmediata.
Todavía no habíamos justificado nuestro interés y
para poder seguir adelante era claramente menester dar una
explicación convincente al pajarero sobre nuestras intenciones.
Yo miraba con mucha atención el reborde de madera sobre marco de
hierro que se dejaba vislumbrar, como si me fuera a suministrar un buen
alibí, cuando advertí que Eugène hablaba
animadamente con el pajarero, al que por lo visto había
convencido para, esa misma tarde, después de cerrar su tienda,
proceder a la descubierta de la entrada, y estaban ya calculando
qué debían trasladar y dónde.
Al final sí que íbamos a tomar ese segundo vermú, con Mila y el pajarero, de inmediato.
¿Qué había pasado?
(...)
Mientras el pajarero hablaba con Mila, en la tasca, me dirigí a Eugène en un aparte.
-¡No me digas que sabes de canaricultura también!
-¿De qué? ¡Ni idea!
-¿Entonces?
-Le he dicho que eres ayudante de dirección de Amenabar, buscando exteriores y escenarios para su próximo corto.
-¿Y se lo ha creído?
-Por supuesto. Lo has hecho muy bien.
-¡Pero si no he hecho nada!
-Exacto. Tu papel perfecto de ayudante de dirección.
-Ya ¿Y qué va a pasar cuando se dé cuenta de que no es verdad?
-¿Y por qué se va a dar cuenta?
En este punto, el pajarero, al que Mila se refería como Charlie, se dirigió a mí.
-Yo bajé hace tiempo... –empezó.
Fui a decir algo, pero Eugène se adelantó, para mi suerte.
-Juan necesita verlo con luz natural y artificial.
Necesitaríamos ver la iluminación por la mañana,
por la noche...
-Bueno, os puede acompañar Mila. Yo os abro. No me
alborotéis a mis pájaros. En poco tiempo estará
despejado.
-Perfecto. Luego hablamos con el productor ejecutivo para ver un
alquiler por una semana, prorrogable. No es necesario molestar a los
pájaros. Aunque sería interesante que aparecieran en la
filmación, como fondo.
Charlie estaba complacido con la perspectiva, aunque a la vez algo
preocupado por el estrés a que íbamos a someter a sus
aves.
-Es una pena que no pueda estar. Puedo decirle a mi chica que abra la tienda, pero ahora tiene colegio...
-No te preocupes -le tranquilizó Eugène- Mila nos acompaña, ¿verdad?.
Mila asintió.
(...)
-¡Tienes una cara impresionante!- comenté a Eugène después que Charlie se hubo marchado-.
-Le hace mucha ilusión-. Mila no me hacía ni caso-.
-Luego le decimos que no ha podido ser-.traté de arreglarlo-.
-No. Le diremos que es una co-producción con Canadá para
varios cortometrajes de diferentes directores con distribución
restringida a salas especiales. Y le mandaremos una copia.
-¿Vamos a filmar de verdad?
-Por supuesto. Llamamos a Amenabar, que me hará ese favor...
-Ya. También conoces a Amenabar.
-Coincidimos en la facultad.
No distinguí si bromeaba, o hablaba en serio. Preferí dejarlo ahí.
(...)
Cuando conseguimos levantar, con un empujón conjunto, la
trampilla -en realidad más grande y pesada de lo apreciado-, una
fuerte vaharada de humedad inundó el pequeño
habitáculo. Los pájaros se alteraron ante tal novedad,
estallando en un coro descoordinado, y los tres a la vez mostramos
nuestro correspondiente gesto de desagrado retrocediendo en forma
automática, antes de mirar, por turno, hacia el agujero negro,
prácticamente cuadrado, que se abría a nuestros pies.
Habíamos dejado el portillo apoyado tan solo en las bisagras,
por encima de los noventa grados respecto de nuestro plano, al
retroceder por causa del húmedo y denso vapor invisible.
Prácticamente a ras del piso aparecía un primer
escalón -marco de hierro y base de madera, bien ajustada-,
intuyéndose el declive tras la absoluta oscuridad.
Adelantándome, y apoyado en este primer escalón, que me
pareció suficientemente sólido, y con la ayuda de
Eugène y Mila desde el exterior -una linterna potente en mi mano
derecha, y un pañuelo sobre mi boca y nariz-, inicié el
descenso, despacio, porque no me fiaba de la solidez de la escalera.
Aproveché para preguntarme a mí mismo por qué iba
yo delante, si no sabía qué buscábamos, ni mi
interés sobre lo que fuera era grande. Me contesté que
Mila -su presencia-, tenía algo que ver con esta decisión
mía. Pero mi respuesta no me satisfizo del todo.
Cuando la boca de entrada estuvo a unos cincuenta centímetros de
mi cabeza, toqué el piso de piedra u obra, asegurándome
que no estuviera resbaladizo. Olvidé mis capciosas preguntas,
para concentrarme en la exploración.
Había descendido bastante cómodamente, apoyándome
en una barandilla de hierro adosada al lateral derecho de la escalera,
aún con la linterna bien sujeta, que todavía me resultaba
inútil, puesto que sólo estaba verificando la solidez de
los peldaños, sospechosos de podredumbre en la madera sometida a
tal ambiente húmedo. No aprecié, sin embargo, nada que
confirmara mis sospechas. Por el contrario, la bajada resultó
sencilla.
Me pareció, y así era, que el otro lateral carecía
de barandilla, lo que comuniqué a mis chicas, arriba, junto con
la seguridad del trayecto, después de barrer de arriba abajo la
escalera con la linterna.
Se trataba de una armadura de hierro que formaba una pieza soldada con
la barandilla, armadura en la que se encajaban con precisión los
tablones, lisos y sujetos con tornillos a la base metálica.
Evidentemente, una obra relativamente reciente.
Su aspecto era bueno y sólido, y sólo leves crujidos
delataban la madera en la zona central de los escalones, cuando apoyaba
mis precavidos pasos allí donde el piso no tenía
sujeción ninguna.
Mientras enfocaba lo que pensé sería la pared del fondo
del recinto -que no logré alcanzar-, escuché cómo
Eugène me seguía, y pronto noté sus brazos sobre
mi cuello, como si hubiera tropezado.
Pesaba poco. Estas muchachas de ahora no comen. Así que me
volví para ayudarla a bajar, lo que hice trasladándola
por el aire, como una niña juguetona, sin gran esfuerzo. Y
esperé para realizar similar operación con Mila, que ya
se recortaba sobre el cuadrado de luz de la salida.
Se me ocurrió, mientras bajaba Mila, qué pasaría
si ahora, por cualquier motivo, se cerraba la puerta del sótano.
Podríamos levantarla sin dificultad, siempre que nada desde el exterior lo obstaculizara.
Me pregunté por qué me estaban pasando por la mente tales
posibles accidentes o problemas. Me estaba volviendo paranoico. Me
estaban volviendo a la cabeza, en forma de amenaza, las ideas que
Eugène me venía insinuando sobre personas malas, enemigos
indefinidos.
Pensé que hubiera sido mejor que alguno de nosotros se quedara
fuera, pero al parecer no había voluntarios para tal
misión.
Decidí, en cualquier caso, volver a subir para dejar asegurado
el portillo, ya que ni Eugène ni Mila, adentrándose ya en
la sala, sin miedo y sin linterna, quisieron oír hablar de la
posibilidad de esperar arriba.
Tampoco yo estaba dispuesto a perderme nada, por lo que comprendí su punto de vista.
-¿Dónde vas? -oí mientras volvía a subir, dejando a mi espalda la oscuridad.
-Voy a asegurar la puerta, para que no se cierre sola.
Silencio valorativo.
-Vale -y de inmediato- ¿Por qué no te quedas arriba?
-Ni de coña. ¿Por qué no te quedas tú?.
¡Menuda banda de inconscientes formamos!, pensé.
-Correremos el riesgo -dije, mientras atravesaba un listón entre
la trampilla y el marco de la puerta, que encajó de tal manera
que me hizo concluir que esa era la misión de tal listón;
por eso lo encontré con tanta facilidad.
Los pájaros parecían haberse habituado al ambiente,
porque hacían menos escándalo del normal. Al salir del
sótano, observé que la humedad se notaba menos, lo que se
justificaba por estar abiertos de par en par tanto el ventanuco que
daba al patio de la corrala -bajo cuyo marco sabía resaltaba la
marca granate, el Zahir bañado por el sol-, como la puerta de
entrada que daba al pasillo de entrada al patio. Lo que de nuevo me
hizo meditar sobre nuestra inconsciencia.
Para confirmarlo, una vecina se asomó, atraída por la
puerta abierta, y husmeando el olor a humedad que salía. Aunque
sin decir nada, me echó un vistazo, como valorando mi atuendo
veraniego, y luego siguió hacia su casa, con un juicio no muy
positivo sobre mí, pensé, por su gesto despectivo.
Mientras cerraba la puerta, decidí para mi conveniencia que
debía ser alguna de las cotillas de la vecindad, y todas ellas
nos conocían ya a Eugène y a mí, aunque a
mí me resultaba difícil distinguirlas a ellas, por lo que
no quise darle importancia.
Pero en mi inconsciente seguía acechando el presentimiento de la
presencia de algún enemigo ajeno a la vecindad, con aviesas
intenciones respecto de nosotros.
-¿Bajas? -oí desde el fondo del sótano-. ¡Que no tenemos luz!¡Estoy oyendo ruidos!
Serán ratas -pensé.
-¡Será el edificio, que cruje! -grité.
-¡Serán ratas! -dijo Mila, muy cerca de la escalera.
¡Vaya!¡Qué chica más lista! -pensé.
A mí tampoco me gustan las ratas.
-Noto como un zumbido -escuché a Eugène, más lejos.
-¡Ya bajo! -dije mientras estaba en ello, enfocando con seguridad; olvidado el ahora inútil pañuelo.
-¡Espera! -dijo Eugène de pronto- ¡Párate
ahí! Noto un zumbido, y como un aura leve, que no veo de
dónde viene. No traigas la linterna.
No le hice caso en nada, y volví a bajar con la linterna.
Mila -a la que deslumbré-, estaba agarrada con fuerza a la
barandilla, con los ojos perdidos. Enfoqué al fondo,
según bajaba.
No llegué a ver a Eugène. Sonaba lejana, con un eco
sordo. El recinto parecía bastante más grande de lo que
cabría imaginar pensando en el piso superior.
Avancé hacia el lugar de donde parecía proceder la voz de
Eugène, con Mila agarrada a mi cintura, y la vi al fin, cerca de
la pared del fondo, delante de algunos muebles viejos sobre los que se
amontonaban gran cantidad de bultos, adornos, cajas, maletas y un
baúl, todo recostado contra la pared. Curiosamente, el camino
hasta tal acumulación parecía despejado, algo pegajoso y
húmedo, pero limpio. No se veía obstáculo alguno,
y me acerqué hasta Eugène, mientras trataba de
tranquilizar a Mila, que no se despegaba de mí.
-No hay ratas -decía yo suavemente, mi mano derecha sobre su
pelo, mientras con la izquierda seguía enfocando a Eugène
y el fondo del sótano. Mila aflojó levemente la
presión a que me tenía sometido, pero siguió
pegada a mi espalda.
Nos acercamos a Eugène, que escuchaba algo que de momento nosotros no apreciábamos.
-¡Apaga! -dijo ella.
Yo hice una rápida revisión de lo que había a la
vista: muebles, cajas, artilugios indeterminados, amontonados casi
hasta el techo, que no bajaría de los dos metros.
El recinto era verdaderamente grande.
Eugène seguía atenta a algún sonido que yo no percibía.
¡Apaga! -repitió.
¡No! -dijo Mila, con poca convicción-.
No le hice caso. Apagué la linterna. Detrás nuestro,
lejos, el leve resplandor del portón de entrada apenas se
intuía.
Delante, negrura total. Esperaba acostumbrar la vista a la oscuridad.
-¿No oyes? -dijo Eugène, al cabo de un rato-.
Mila se estrechó contra mi espalda fuertemente, pero no dijo nada.
Yo no escuchaba nada. Fui a acercarme más al hombro de
Eugène, con dificultad, porque tenía que vencer la
resistencia de Mila.
-Está subiendo de volumen -dijo Eugène, en voz más baja.
Sí. Empecé a percibir como una vibración, un zumbido lejano.
Noté que Eugène había cerrado los ojos al rozar su
cara, como si quisiera concentrar todos sus sentidos en uno.
Cerré los ojos, a mi vez, y efectivamente la vibración
pareció subir de volumen, aunque su efecto era algo más
que un sonido: Una vibración que penetraba en mi cuerpo.
Mila, a su vez, habló cerca de mi oído, algo más tranquila, al parecer.
-Sí. Lo siento en todo mi cuerpo.
-Cierra los ojos -le murmuré.
-Sí ¿Estás temblando, Juan?
No. Estábamos los tres como conectados. Yo emparedado entre el
perfume francés de Eugène y el de los domingos de Mila,
vibrando, como si el piso -nuestro único contacto con la
tierra-, estuviera temblando, pero de una forma muy sutil.
El fenómeno parecía crecer lentamente, y pude distinguir
en él dos tonos fundamentales, uno de los cuales se identificaba
con el zumbido sordo inicial y el otro, donde el zumbido parecía
superponerse, unas muy lentas oscilaciones.
-Es baja frecuencia, frecuencia de audio -dijo Eugène, como para
sí, pero contestando a mi no formulada cuestión-.
Modulada con ultrabaja frecuencia.
-¿También sabes sobre eso? -me atreví a comentar-.
-Sí. Hay una relación entre las funciones cerebrales y la ultra baja frecuencia.
Mila debió ser la primera en abrir los ojos.
Tanto Eugène como yo seguíamos concentrados en encontrar
un sentido a la creciente oscilación. Por eso, y suponiendo una
relación entre el sonido y la ausencia de luz, yo
mantenía mis ojos fuertemente cerrados. Una leve queja, y un
movimiento de hombros de Eugène, me indicaron que yo
también la estaba presionando a ella en exceso, como haciendo
inconsciente fuerza para entender.
Sin embargo Mila -más curiosa o menos concentrada-, nos "despertó".
-¡Oh! -exclamó-. ¡Hay luz!
Al abrir los ojos, observamos que ya no estábamos en la
oscuridad, sino que un débil halo -que parecía proceder
de la pared, detrás de los muebles y los cachivaches-, se
difundía por toda la estancia.
Además, poseía especiales cualidades. Su tono -aunque no
soy fiable en esto-, yo lo definiría como blanco azulado; su
calidad parecía ser fría, en alguna forma, y sin embargo
irradiaba algún tipo de energía.
Por otro lado, enseguida se percibía una variación en la
intensidad, creciente, decreciente, que obviamente seguía el
mismo ritmo lento de la oscilación en su componente de ultra
baja frecuencia, ascendente y descendente en luminosidad, y en su
componente de más alta frecuencia, lo que se resolvía en
una especie de nube de puntos de luz, en continua variación uno
a uno, y en lentas subidas y bajadas de intensidad, como conjunto.
La percepción auditiva y óptica coincidían, evidentemente.
La sensación térmica era extraña, como de
frío caliente, como cuando, ardiendo de fiebre, sentimos
frío. Un oximorón físico.
Incluso el potente olor a humedad que nos había repelido al
principio había desaparecido, expulsado por un aroma que me
recordaba a un laboratorio de química, o a un hospital, o a
ambos, y que también llegaba en vaharadas rítmicas.
La tensión estaba siendo sustituida por una asombrosa
relajación, como si mi cuerpo sucumbiera ante algo que, al
superarme tan claramente, anulaba mi estrés.
La disminución de la presión que sobre mí
ejercía Mila, y la evidente relajación de los hombros de
Eugène me hicieron deducir que nuestras sensaciones eran
similares.
En ningún momento perdimos el contacto físico, como si
atendiéramos a algún tipo de influencia hipnótica
que nos afectara como grupo, más que personal uno a uno.
En un momento indeterminado, como obedeciendo a una orden que los tres
queríamos acatar, Eugène, delante del centro del foco
luminoso, empezó a adelantar su mano diestra –la
izquierda- muy lentamente. Yo -y de alguna forma era consciente de que
Mila a mi espalda también-, seguía su lento avance hacia
lo que sin duda era el origen del que emanaba todo el efecto que,
aunque nítidamente marcado, parecía flotar en una
posición inconcreta situada entre la pared y el conjunto
heterogéneo de chismes que nos separaban de ella, más
allá de la vieja cómoda sobre la que destacaba,
interponiéndose en nuestro avance, un baúl de madera
reforzado con herrajes de bronce o latón.
Lenta, pero ansiosamente, las puntas de sus dedos iban
aproximándose a aquel foco, mientras Mila y yo la
apoyábamos mentalmente. Los tres lo podíamos percibir
claramente, siendo consciente cada uno de las sensaciones emocionales
de los otros dos.
La mano de Eugène tembló ligeramente, aunque no
retrocedió, al tiempo que me atravesaba un leve cosquilleo,
procedente de Eugène y con destino a Mila.
Las puntas de sus dedos se iban volviendo translúcidas en
oleadas rítmicas de luz, que se hacían más
intensas por momentos. Sus sensaciones de alguna extraña manera
nos abarcaban a los tres, avanzando y retrocediendo lentamente en un
crescendo de intensidad.
Había sucedido algo extraño -que después
comentamos asombrados de no haberle prestado atención mientras
sucedía-, como si una rara conciencia que controlaba la
situación nos lo hubiera mostrado como normal. Sucedía
que, hacía ya rato, (¿cuánto?), la posición
espacial de "nuestra" mano (me veo obligado a hablar así, para
hacerme entender) irradiada desde aquel punto hasta la desnuda
muñeca de Eugène, estaba claramente situada más
allá del viejo baúl de sólida madera que hubiera
lógicamente debido interceptar el avance de la mano, siendo sin
embargo perfectamente distinguibles tanto la mano de Eugène como
el propio baúl de oscura madera y herrajes patinados. Como si
estuvieran ocupando a la vez el mismo espacio, estando sin embargo
ambos nítidamente definidos, aunque la cualidad
translúcida no parecía afectar al objeto-baúl.
Pero en aquel momento nos pareció natural que así fuera,
más teniendo en cuenta que Eugène, Mila y yo como
intermediario notamos entonces un contacto con algo sólido que
en ningún caso podía confundirse con la superficie de
madera y bronce.
Repito que, llegados a este punto, nada de lo que nos estaba pasando
nos parecía extraño en ningún aspecto. Como si no
figurara, según nuestro entendimiento lógico a
posteriori, fuera de las leyes físicas aprendidas.
Evidentemente, también nuestra forma de razonar o entender se había modificado de una forma sutil.
El contacto fue claro y nítido. La forma de aquello con lo que
habíamos (sigo teniendo que hablar en plural) contactado se nos
hizo evidente de inmediato. Cilíndrica, no muy grande y de
textura metálica. Un cilindro fácil de abarcar con la
mano de Eugène, de un metal pulido, suave al tacto, dispuesto a
ser asido.
El metal producía, por un raro efecto simpático, un
persistente picor en la lengua y el paladar. Como manifestando sus
cualidades físicas globales; no daba sensación de
frío.
Cuando la mano de Eugène se cerró sobre el objeto, en un
espasmo de mayor intensidad de la alcanzada hasta ahora, la
radiación fulguró y se extinguió en un
microsegundo, volviéndonos de golpe y sin solución de
continuidad a una realidad de la que, aparentemente, habíamos
estado ausentes por un tiempo que no sabíamos medir.
La luz, la vibración, desaparecieron, dando paso a la oscuridad,
solo rota por la linterna que, encendida sobre el suelo, apuntando
inútilmente a un lateral de la estancia, yo debía haber
dejado caer, no recordaba cuando.
La linterna yacía en el suelo, encendida pero inútil. Era el único punto de luz.
Permanecimos en un silencio expectante un rato. Eugène se
había dado la vuelta y me abrazaba por la cintura y
hundía su cabeza entre mi hombro derecho y mi cuello.
Su abrazo abarcaba la cadera de Mila, que a su vez, sobre mis hombros,
abrazaba nuestras cabezas unidas. Como si sintiéramos un
frío desnudo. O la ausencia de algo indefinido.
Por suerte, y aunque estábamos a oscuras, me sentí algo
ridículo. Dije algo, no recuerdo qué, pretendiendo ser
gracioso, y deshice el abrazo colectivo justo a tiempo para que cuando
se encendió la luz el pajarero nos contemplara a los tres, con
cara de tontos, mirando ora a la escalera ora a la bombilla desnuda que
pendía del techo, que nos dio, al fin, una visión de
conjunto que hasta ahora no teníamos.
-¿Estáis aquí todavía? -dijo el pajarero- ¿Por qué tenéis la luz apagada?.
-No sabíamos que había luz -Mila recuperaba una cierta
normalidad, antes que Eugène y yo- Trajimos una linterna.
-¡Claro que hay luz! -bajaba el pajarero hasta nuestra altura y
se nos quedó mirando, entre curioso y divertido-. Con esa
linterna no os habéis hecho una idea- Miró a su alrededor
aprobando-. Ya no recordaba qué había aquí abajo.
Debe hacer años que no me preocupo. No está tan mal como
yo recordaba. Hará un bonito escenario -valoraba contemplando
las paredes de rojo ladrillo visto, sin enjalbegar-.
-Sí, sí -corroboró Eugène. Y dirigiéndose a mí- ¿Verdad?.
Traté de poner cara de ayudante de dirección, mirando a mi alrededor.
-Se parece a lo que andamos buscando –dije, como en meditativa
distracción, a una percha de madera, de pie, que tenía
cercana-.
Asombrosamente, el lugar aparecía despejado -salvo en la pared del fondo-, y limpio.
-¿Qué hora es? -dije, retóricamente, mientras
consultaba mi reloj, algo nervioso, y pensaba que debía haberse
estropeado.
-Pues no huele mucho a humedad -comentó extrañado el pajarero- de hecho huele como...
-Nos tenemos que ir - se apresuró Mila, abriendo la marcha y arrastrándonos.
|