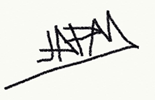|
Estaba claro que la inactividad era algo para lo que ella no estaba preparada.
Me llamó, con cierta impaciencia, con la idea de analizar por
nuestra cuenta y en paralelo con el doctor los datos de que
disponíamos; no parecía darse cuenta de que era un
trabajo inútil:
Ella no estaba capacitada, aunque quisiera pensarlo, para ese tipo de
trabajo, que además probablemente le aburriría;
quizá sí que poseía los conocimientos suficientes,
pero estaba claro que le faltaba la serenidad, la experiencia de la
edad para usarlos adecuadamente. Por mucho yoga que practicara...
Yo estaba en cambio perfectamente capacitado para admitir mi supina
ignorancia con naturalidad y aplomo, aunque viéndola en ese
estado de excitación, traté de aprovechar su debilidad y
tomar las riendas de la situación, llevándola a mi
terreno.
Bienintencionadamente, quiero que se me entienda: No pensaba, aunque
fuera siempre bien recibido, en las prácticas de
telepatía por el “método Eugène”...
Si mi conclusión sobre la situación de “stand
by” me llevaba a tratar de conducirla hacia la paciencia, la
espera tranquila, aprovechando el tiempo que se nos regalaba en
actividades lúdicas, no era sólo porque es lo que
más me apetecía a mí.
(Qué bonitos recuerdos, sin embargo, acumulados en un par
de días de “dolce far niente”, sosegados, al menos
por mi parte; de un par de noches que traté de aprovechar
vaciándolas de sueño para llenarlas..., de otras
sensaciones.)
Pero, aunque su espíritu rebelde me sobrepasaba, por una vez, intenté engañarla.
Quizá me lo permitió.
Yo sabía de su conocimiento profundo del casco antiguo de
Aranjuez, de cada una de sus edificaciones históricas, de sus
jardines, en especial el de la Isla, abundante en fuentes y estatuas, a
la búsqueda de señales encriptadas, marcas,... esas cosas
que ella buscaba.
También deduje que, con este sistema, habría olvidado o
prestado menos atención al jardín vegetal, el del
Príncipe, donde lo importante es el paisaje, los árboles,
los arbustos, el bosque, y donde sus escasas construcciones se
supeditan a la naturaleza.
En mis paseos por el jardín, primero solitarios, había al
fin trabado conversación y un principio de amistad con bastantes
personas que adoraban ese jardín en particular y conocían
sus más íntimos rincones.
Me enseñaron muchas cosas. Más de lo que podía
asimilar. Y un común interés nos unía, aunque
nuestras motivaciones fueran diversas.
Por múltiples razones a mí me había atraído
más que la compleja imaginería del jardín de la
Isla, en la que Eugène parecía especializada, y
traté de aprovechar mi supuesta ventaja, arriesgándome a
su burla, ofreciendo una “pista” que me pareció que
podía sacarla de su perpetua tensión.
Como, por algún motivo que se negó a explicarme, la
escalera era su imagen obsesiva, la busqué en mi memoria y la
encontré: Me refiero a una escalera física, de verdad; no
podía arriesgarme a mencionar el significado que Freud suele
atribuir a la imagen de la escalera, porque seguro que ella
había estudiado psicología en profundidad, y
saldría sin duda trasquilado. Y era preferible soslayar el lado
emotivo e inclinarse por el pseudoracional, tratando con semejante
personita.
Traté de, mediante circunloquios aparentemente casuales,
llevarla donde yo quería. Dudo mucho que consiguiera
engañarla, pero pareció permitirme hacerlo: Me
sorprendió lo fácil que resultó.
En realidad, me tomó en serio enseguida. Una reacción que
yo no esperaba, y que de una manera vaga ella relacionó con mi
“marca”. Esto me disgustó, sin saber por qué,
pero lo olvidé de inmediato, ante su atento interrogatorio sobre
mi sugerencia.
Realmente yo había visto esa escalera que, dado mi temperamento
romanticoide, me sugirió algunas ideas que trataba de aprovechar
para mis escritos. Pero lo importante, para mí, era el lugar
donde estaba.
Para llegar a aquel lugar era preciso cruzar, a pie -la
circulación rodada estaba rigurosamente prohibida-,
“mi” jardín.
Durante el paseo hasta nuestro destino, a través de largas y
bien delineadas arboledas alternando con sinuosos caminos cubiertos
hasta ocultar el sol, le fui comentando mis impresiones,
echándole imaginación, y señalando lo que en el
trayecto había ido llamando mi atención.
Su interés me seguía sorprendiendo, pero disfruté
viéndola callada durante tanto tiempo seguido: Quizá
había entendido, por fin, que nosotros no podíamos hacer
nada práctico, y que era mejor aprovechar ese corto periodo en
blanco para hacer turismo disperso, de sensaciones...
Quizá me estaba dando una tregua.
Yo lo disfruté lo mismo.
No quise pensar en lo que opinaría mi editor de estas improvisadas vacaciones...
Mi escalera estaba, geográficamente, en lo que podía ser el centro de aquel inmenso vergel.
La forma que toma el jardín la delimitaban dos fronteras: Una
natural y sinuosa que forman los meandros del río, separada su
ribera del jardín por una larga muralla de piedra, abierta en
insospechados embarcaderos en tramos irregulares, que seguía el
curso del río, y la otra artificial y lineal, en forma de verja
de hierro fundido entramada en columnas de ladrillo macizas rematadas
por adornos de piedra. Ambas de kilómetros de largo.
En el extremo donde el puente sobre el Tajo da acceso a la
población, se unen las dos. En el opuesto, se abre en grandes
sotos de ribera que se prolongan hasta las huertas, por lo que, a
grandes rasgos, el jardín se puede considerar un gran
triángulo isósceles -no quiero saber de dónde
procede este lenguaje tan técnico que de un tiempo a esta parte
está estropeando mis novelas, supongo que el doctor resulta en
definitiva una mala influencia...-, cuya base cerrara el mismo
río en amplia curva.
Como sea, por capricho Real probablemente, o por intuición de
alguno de los experimentados jardineros que lo fueron trazando, hacia
su centro se construyó, porque el natural del valle es llano,
una aparentemente absurda montaña artificial.
Denominada “Rusa” sin ningún motivo más que el de ser una rareza.
Sirve de mirador y de adorno, y sus laderas están pobladas de
diversos árboles de gran tamaño, arbustos,
bambúes, especies exóticas o de otras latitudes, en
imposible mezcolanza, y tapizadas de fresas silvestres.
Su altura no sería notable si no fuera porque es la única
prominencia en kilómetros. Pero su inserción en el
interior del jardín, rodeada de árboles de gran porte, la
hace invisible desde el exterior, confundida su masa vegetal con el
resto de elevadas copas que se mezclan con las plantadas en su
pendiente.
Se distingue claramente sin embargo su cima, porque está
rematada por un templete de madera coloreado en verde intenso y blanco
que cumple la misión de mirador, y de refugio.
Llegar allí no lleva más de veinte minutos, paseando, si
se sigue el trazado de calles y caminos; algo más si se
atraviesan las masas de bosques siguiendo senderos delineados en forma
aleatoria por los que se evita el camino real, sin que suponga un atajo
seguirlos, ya que no es ese su objeto.
Vienen estos senderos marcados más bien por árboles
singulares o macizos exóticos, autóctonos o aclimatados.
O por alguna fuente, que en este jardín están ocultas y
accesibles tan sólo por caminos que no las anuncian, sino que
las muestran por sorpresa.
Y a pesar de su posición céntrica, si seguimos el camino
que llamé real, es posible que la “montaña
rusa” nos pase inadvertida, porque se aparta de éste, como
si no quisiera ser una parada hacia otro lugar, sino un destino en
sí misma.
Por supuesto, elegí los caminos ocultos, que yo había
llegado a conocer lo suficiente como para no perder la
orientación.
Fui comentándole lo que había yo aprendido por mí
mismo, y lo que viejos y jóvenes amantes del jardín, que
sabían cuándo y dónde una nueva especie
había sido plantada, o había brotado de forma
espontánea, y conocían algunos árboles por su
nombre de bautismo, además del latino, me quisieron
enseñar en diferentes paseos de placer, sin meta.
Hasta hace unos veinte años, cuando noviembre iba mediado y
hasta mediados de diciembre, los jardineros trepaban a los
árboles para varear las ramas y coger las pacanas.
Conocían los pacanos por el fruto y los designaban con antiguos
nombres propios tan peculiares como: "Espatarrao", "Camello",
"Banderilla", "Chiquitín", "Piñón", "Blanquillo",
"Rayao", ...
Eugène me preguntó por algunas especies o árboles
notables, no sé si por interés, o por saber hasta
qué punto yo sabía de qué hablaba.
Si era esto último, sin duda me descubrió, porque yo no
había sido buen alumno y sólo me quedaban en la memoria
los detalles que me impresionaban por motivos que nada tenían
que ver con la botánica...
Pero pareció conforme con mis aventuradas explicaciones.
No hubiera sido igual si hubiéramos hablado de especies de vid,
pongamos por caso. Yo sabía, por experiencia, que era un terreno
resbaladizo con ella.
El caso es que llegamos al pie de la montaña casi sin darnos cuenta.
Subir a la montaña era sencillo: Bastaba elegir cualquiera de
los caminos bordeados de setos o hileras de cipreses que, en espirales
paralelas, confluían en la cima.
Pero nuestro objetivo no era, en principio, ese.
Yo sabía que existía otro acceso, menos evidente, aunque no oculto.
Se trataba de una estrecha escalera pétrea, de cortos escalones
de piedra pulida y gran pendiente, amurallada de ladrillos, y que
podía suponer un atajo por su vertical desnivel, pero que apenas
era utilizada porque los caminos en rampa eran mucho más
cómodos y agradables para un ascenso sin prisa.
Además, por estar orientado al norte, bordeada de yedra resultaba más sombría.
Lo curioso, y yo trataba de interesar por ello a Eugène, es que,
a través de algunas fisuras de la piedra donde el agua
había erosionado los bordes, se podía comprobar la
oquedad de toda la montaña. No estaba hecha, deduje, por
acumulación de piedras y tierra, sino recubierta por una capa de
tierra sobre lo que podía ser un cono o pirámide, en cuyo
interior me pregunté qué podía haber. Y ahora se
lo preguntaba a Eugène, que miraba, desde el pie de la escalera,
hacia arriba, comprobando le existencia de las oscuras aberturas que yo
le había indicado.
Y de forma práctica, tras subir algunos escalones, se
inclinó y chilló de forma aguda, sin avisar, a
través de la grieta de un escalón que ofrecía
más amplitud al interior, por rotura, recibiendo en respuesta un
eco sordo que confirmaba mis sospechas. Mi natural pudor me hubiera
prohibido, caso de ocurrírseme, soltar un grito de esa catadura.
Yo, en su momento, había deslizado por una grieta superior una
piedrecilla que sonó al poco sobre lo que parecía
enlosado, piedra sobre piedra.
La conclusión era la misma.
Eugène admitió que el lugar era para tomarlo en
consideración, y ya había localizado, detrás del
muro que flanqueaba la escalera, una pequeña puerta verde
metálica, que parecía incrustada en la piedra misma.
La proximidad de una hilera de invernaderos, algunos aperos de
jardinería y un botijo en uso delataban la probable utilidad de
lo que fuera que hubiera tras la puerta, que estaba cerrada con un
candado que Eugène examinó con atención, aunque no
hizo nada más con él.
Olvidó la escalera, sin comentar, y eligió una de las
subidas en rampa de tierra que comenzaba en un arco formado por el
entramado de dos cipreses, y que arrancaba su ascensión muy
cerca.
Me tomó la mano y me condujo, en silencio, hacia arriba, por
entre los setos que hacían de barrera hacia el exterior y el
talud de tierra interior donde se alternaban macizos de flores de
temporada con fresas florecidas en pequeños pétalos
blancos, apuntando en amarillo su fruto, según la
orientación de la falda fuera norte o sur. Tomó de paso
una fragante fresa madura que no había sido detectada por los
madrugadores pájaros especializados en ello, y me la
ofreció, sin dejar de andar despacio, mientras saboreaba la que
con anterioridad había recolectado para sí.
Tras un corto espacio de tiempo, distraídos con el privilegiado
acceso al paisaje que se nos iba mostrando todo alrededor de la
montaña, llegamos a la cima y entramos en el pabellón de
madera policromada.
Dentro, en la penumbra de la tracería que contrastaba con el
brillante día, cuando la visión se adaptaba al
súbito cambio, se prolongaba un banco de madera adosado a las
paredes, aunque para mirar el paisaje que se ofrecía desde
aquella altura era preciso arrodillarse apoyándose en el marco
de las arcadas, sobre el banco, cosa que hicimos, para contemplar el
techo de la gran masa arbórea que se extendía en todas
direcciones, rayada de caminos trazados con suficiente ancho para no
quedar cubiertos por las copas.
Los senderos resultaban invisibles, y solo algunos claros cultivados de
hortalizas, para justificar la antigua huerta, frutales bien alineados,
más bajos, o algunas zonas de “parterre” clareaban
el inmenso mar verde de variados matices, del que emanaban mezclados
diferentes aromas, arrullos de palomas ocultas entre las espesas ramas,
y otros sonidos supuestamente naturales difíciles de identificar.
La avanzada primavera se mantenía viva en este rincón por
obra de los experimentados jardineros que se ocupaban de ello,
continuadores de los expertos jardineros que lo diseñaron.
Tras un rato de contemplación silenciosa, Eugène
pareció encontrar insospechadas similitudes entre aquellos
bancos adosados a la pared, evidentemente bo pensados para una larga
contemplación, y los de “la Tetería”. Con el
fondo de los pájaros, sin alcohol, decidió que por
qué no aprovechar el parecido.
Le hubiera preguntado por sus impresiones sobre “mi”
jardín, pero pensé, mientras trataba de acomodarme al
estrecho apoyo, que podía esperar a la bajada...
Sin embargo el aviso de la llegada de un inoportuno SMS interrumpió nuestra conversación sin palabras.
¡Vaya!
El hechizo se deshizo.
El doctor le había enviado a Eugène un mensaje de cuatro letras, que ella se apresuró a leer, perpleja:
“Buda”.
-¡Vamos! –Eugène me arrastró literalmente, en
loco descenso y absurda carrera, hasta la puerta más cercana del
jardín, mientras deliraba sin sentido, murmurando para sí
misma.
-Buda, la India, el Tibet, ¡Oriente!...
Había hablado con el doctor, que estaba al parecer de camino.
|