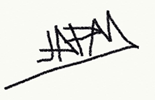|
El doctor había concluido, tras dos horas, que no había conclusión posible.
Además, estaba realmente
afectado por su anterior metedura de pata -que achacaba a la
precipitación-, y prefirió recoger los datos de los que
simplemente había estado verificando su integridad, y retirarse
a la universidad, dijo, o donde quiera que tuviera su retiro de
estudioso –su torre de marfil-, para analizar aquel
galimatías en detalle antes de enviarnos en una
expedición sin objetivo claro.
Lo que yo le agradecí, interiormente: Su retirada, no la proyectada expedición, he de aclarar.
Eugène no pareció
tan molesta como yo hubiera supuesto. También había
rebajado su excitación. Habló vagamente de continuar con
su Tesis, cosa que me sorprendió, porque pensaba que aquello era
otro de sus cuentos; no me dio la gana preguntarle por el tema de su
Tesis.
Tampoco se la veía con aspecto de comentar mucho.
Cuando por fin ambos se
marcharon, yo me hice a la idea de tratar de adelantar en mi novela.
Más considerando que de momento la tenía
económicamente hipotecada, sin haber llegado ni a la mitad.
Empecé a re-situarme mentalmente.
Ginger: Había cambiado
algo de carácter, en detalles estéticos, pero era
sustancialmente la misma. Le sentarían bien algunos toques
exóticos, que acomodaban con su carácter. En cuanto a la
situación atascada...
La verdad es que me apetecía menos que al principio retomar el argumento donde lo dejé.
Pero al fin y al cabo era mi obligación laboral.
Hubiera preferido continuar las
exploraciones por los alrededores de Aranjuez, en
compañía de Eugène, pero ella sólo
mencionó que me llamaría.
Cuando salieron los dos, cada uno
hacia su destino, yo me dispuse a desordenar un poco el medio ambiente,
porque mi “habitat” de trabajo precisa del desorden para
ser eficaz, y Eugène parecía en cambio propensa a dejarlo
todo en su sitio, o inventar un sitio para cada cosa, lo que me
tenía bastante desorientado, aun cuando no me atreviera a
comentárselo.
El doctor había vuelto a
vaciar el ordenador: Quizá temía mi inexistente
curiosidad, quizá fuera necesario o una precaución
elemental; la idea de alguien persiguiéndonos o
vigilándonos que Eugène había tratado de
inculcarme no había tenido gran eficacia sobre mí.
Recordé, mientras desparramaba por el suelo un par de
capítulos inacabados, cómo me había mirado el
doctor cuando le comenté lo accesible que era mi vivienda, hasta
el punto de que la llave se había convertido en un estorbo.
Quise comprender su punto de
vista, lo que me resultaba complicado por que ¿quién que
no fuera Eugène, o él mismo, podía tener
interés en buscar algo en mi apartamento?¿En mi
ordenador?¿Un espía de la Editorial Planeta?
Ni siquiera mi novela, a la que
lógicamente valoraba mucho, podía perderse por completo
en las entrañas de la máquina. Ni en forma accidental, ni
intencionada: Ángel, a requerimiento de mi editor y basado en
previas experiencias desastrosas, me había proporcionado un
sistema que de forma automática, sin la intervención de
mi despreocupada mano, se ocupaba de hacer copias que pasaban,
vía telefónica, a un disco duro remoto que era sencillo
de recuperar: Como ya había tenido oportunidad de verificar en
alguna ocasión, debido a mi torpeza ofimática.
Y la mayoría de los muebles pertenecían a mi casera, que no había invertido mucho en ellos.
Tampoco tenía nada de
valor, salvo el propio ordenador portátil, que era propiedad de
mi editor; jamás tuve la más mínima
preocupación por este asunto.
Mientras cavilaba sobre todos
estos detalles en creciente paranoia, me di cuenta de que, lo que
realmente me pasaba, es que la echaba de menos, media hora
después de que se hubiera ido: La cosa parecía grave.
Necesitaba un tratamiento de choque.
Recordé que, al salir de
mi casa, en Madrid, había olvidado recoger algunos apuntes. No
es que fueran importantes,... bueno, sí lo eran.
Lo que pasa es que eran
anotaciones que yo podía recordar de memoria casi en su
totalidad, y mi primera intención era evitar, por cualquier
motivo, abandonar mi refugio.
Pero de mi primera intención quedaba muy poco.
Por otro lado, había
delatado mi cercanía tanto a Ángel como a Marta, por lo
que la ficción de las Rías Bajas no tenía ya
ninguna utilidad.
Y las intenciones, buenas o malas, de que está empedrado el camino del infierno, me condujeron a la ruptura.
Sobre todo, a intentar demostrarme a mí mismo que podía prescindir de Eugène...
Tenía esa necesidad
imperiosa, tanto más cuanto que la melancolía
había tardado tan sólo media hora en aparecer.
No había terminado de
hacerme este auto análisis para afrontar mi síndrome de
abstinencia emocional cuando ya había recogido en mi bolsa de
viaje lo imprescindible y me dirigía con decisión, tras
cerrar con dos vueltas de llave llave la puerta, hacia la
estación.
El plan era simple: Me
acercaría a Madrid -tres cuartos de hora de tren-, a mi casa
-media hora de metro-, recogería los papeles, comería en
alguno de los restaurantes de Latina, y volvería tranquilamente,
sin saludar a nadie; estaría de vuelta temprano.
Sin tomar el autobús que
llevaba a la estación de Aranjuez, que no era muy frecuente en
sus horarios, y ligero de equipaje, tan sólo
añadía unos veinte minutos más de agradable paseo
camino de la estación, bajo la sombra de los plátanos que
filtraban el sol matinal.
Desde que me subí al tren
de cercanías, pareció como si hubiera desaparecido de
Aranjuez y retornado del sueño a la vigilia rutinaria.
Nada más dejar
atrás el Tajo, luego el Jarama, los últimos
árboles, las últimas huertas de la vega y desembocar en
la terrible estepa castellana poblada de polígonos industriales
y ciudades residenciales en medio de ninguna parte, entré en una
especie de sopor automático que hizo que apenas recuerde
cómo pasé las siguientes cinco horas.
Me consta que cumplí mi programa porque las anotaciones para la novela estaban en mi bolsa de viaje.
Y recuerdo haber comido el plato
del día por la zona de Encomienda en un local que me era
desconocido, aunque se parecía a tantos otros, donde tocaba
cocido madrileño.
Tuve cuidado de no ir a ninguno de mis comedores habituales, donde pudiera tropezarme con algún conocido.
Poco después, y
renunciando de nuevo al autobús que me llevara desde la
estación a Aranjuez, declinando el día, volvía a
mi apartamento.
No había curado mi
melancolía, pero me sentía algo más dueño
de mí: Había logrado algo de distancia con respecto a la
profundidad de mis sentimientos...
(...)
Sé que no debiera haberme quedado, por respeto a su privacidad.
Pero primero la sorpresa me
paralizó, después me poseyó el demonio de la
perversidad. Finalmente, aún dudo de mis propios sentimientos.
Cuando llegué a mi
apartamento, que tenía razones para pensar abandonado a la
soledad, evidentemente no era esperado.
Tampoco esperaba yo encontrar la
puerta abierta, si bien no era tan raro porque el resbalón -ya
lo había experimentado otras veces-, desgastado por el uso, no
cerraba bien si no te tomabas mucho interés en que lo hiciera.
Incluso -estoy seguro-
podría ser abierto de un empujón aunque se hubiera
aparentemente encajado correctamente. Creí haber echado la
llave, aunque quizá fuera una precaución inútil en
última instancia.
El caso es que la puerta estaba entornada, yo no era esperado, y no hice ruido o no fui escuchado.
A juzgar por la concentración que observé, prefiero pensar que no me oyeron.
Mi primera intención al
verlas fue hacerme notar -un carraspeo, un saludo-, pero un reflejo
inconsciente me paralizó.
Aseguro que estuve un tiempo
razonable de pie, en el marco de la puerta de mi habitación, sin
hacer nada por ocultarme, con la boca entreabierta para pronunciar un
saludo que nunca fue.
No era extraño, en
principio, que existiera entre Eugène y Mila suficiente
efusividad y confianza como para abrazarse, como prefieren las hembras,
en lugar del frío apretón de manos del macho; pero la
situación derivaba hacia otra conclusión, por la
duración del abrazo, el silencio obligado de labios contra
labios, la exploración del cuerpo contrario con manos
ávidas...
De espaldas a mí la
silueta inconfundible de Eugène, para mí ya tan familiar,
era investigada en toda su extensión por las manos de Mila, que
no podía haberme visto porque, primero, su cara
desaparecía tras la redonda cabeza de Eugène, y
después, cuando rozaba con los labios cuello y lóbulo de
la pequeña oreja de Eugène, porque tenía los ojos
cerrados.
Llegado a este punto, tenía que optar:
O desaparecía
discretamente como persona civilizada; o me hacía notar en tono
que quisiera ser casual, como si acabara de llegar. O permanecía
allí, al amparo de la oscuridad del pasillo, guiado de morbosa
curiosidad.
Cuando la mano derecha de Mila,
sobre la cintura de Eugène, empezó a elevar lentamente su
camiseta negra, desnudando despacio su espalda, yo ya no podía
elegir, ni tener dudas acerca de lo que estaba pasando.
Me siento obligado a explicar,
por otro lado, que entre los muchos sentimientos que me inundaban en
aquellos momentos, mientras daba un paso atrás hacia la
oscuridad del pasillo, no figuraron los celos al principio; al menos no
con el peso que yo mismo hubiera supuesto:
Estaba más bien asombrado.
Mientras, la camiseta de
Eugène, arrastrada espalda arriba, mostraba la depresión
de su espina dorsal, hasta hacer asomar el cierre del sujetador que
extrañamente vestía, contra su costumbre. Quizá
por aquel antiguo axioma de que la mujer se viste más cuanto
más dispuesta está a desnudarse, elucubré nervioso.
A la par Eugène no
había permanecido inactiva sino que, acariciando la nalga
izquierda de Mila con su mano derecha, sobre la tela de los vaqueros
ajustados, hasta la entrepierna, había provocado que ésta
elevara su muslo y rodeado con su pierna las nalgas de Eugène,
para intentar contactar más directamente su pubis con el de
ella, en equilibrio inestable, presión que Eugène
aprovechó para elevar sus brazos y permitir que su leve prenda
sin hombros se deslizara con facilidad sobre su cabeza, dejando su
torso vestido tan sólo con el sujetador blanco -talla ochenta-,
que se apresuró -una vez la camiseta resbalaba hasta sus pies- a
desabrochar ella misma, manipulando con sus dos manos sobre el cierre,
bajo sus omóplatos, en contorsión que le obligaba a
cerrar sus nalgas y presionar aún más su vientre sobre el
de Mila.
Al deshacerse Eugène del
sujetador -que cayó, apenas un copo, sobre la camiseta-,
echó la cabeza hacia atrás, agitándola levemente,
como si quisiera apartar el pelo de su cara, siendo que no
existía tal cantidad de pelo como para estorbar la visión
en ningún modo y que sus ojos estaban, también, cerrados,
por otro lado. Este ademán me llevó a tratar de imaginar
por un instante cuál sería su imagen rematada con su
lacio pelo negro largo, en lugar de la redonda cabeza de pelo de
pincho que yo siempre había conocido.
Medite vagamente que
conocía hasta el último rincón de su cuerpo pero,
evidentemente, no la conocía a ella, concluí, con cierta
tristeza.
Y tengo que volver a insistir en
que mis sentimientos, algo contradictorios, estaban respondiendo de una
forma que yo, en otras circunstancias, no consideraría
“normales”.
Ella echó su cabeza
más hacia atrás aún, sus manos sobre los hombros
de Mila, en forma que ésta pudiera descender por su fino y largo
cuello hasta sin duda perderse en sus pequeños y turgentes senos
–supuse sus pezones erectos-, elevándose a derecha e
izquierda, por efecto de sus brazos levantados:
Aquellos pequeños senos
nacarados que yo no veía, pero que tan bien conocía,
redonda y estrecha aureola oscura, rectos y largos pezones, su marca,
lunar, o lo que fuese...
Aunque yo no lo había
advertido, (por momentos veía con la imaginación
más que con los ojos) al bajar sus brazos Eugène
debió entretenerse en desabotonar la ceñida camisa de
lino que apenas contenía las formas sinuosas, sensuales, de
Mila, que yo había sospechado más de una vez, mientras
Mila maniobraba con el cierre de su propio sujetador -talla noventa-
que se aparecía negro, sobre el azul oscuro de la camisa, que,
con rapidez inusitada, en estudiada contorsión -nueva
presión vaginal- se deslizó, tropezando en su muslo,
aún elevado, hasta el suelo, al lado contrario de la ropa de
Eugène.
Curiosamente, aunque yo no supe
cómo, esto lo hizo sin deshacerse de la camisa, que sin embargo
no alcanzaba a cubrir sus pechos.
Oculto en la penumbra, yo
contenía la respiración, fuertemente excitado, para mi
vergüenza, acometido por sensaciones ambivalentes.
A la luz del sol filtrada por la
persiana, uno de los exuberantes senos de Mila, el izquierdo,
dejó asomar por el costado de Eugène, bajo su axila, su
aureola redonda, difusa y amplia, donde destacaba un pequeño
pero erecto pezón que había escapado bajo la
presión, torso contra torso. Aunque por algún
extraño motivo Mila no hacía intención de
deshacerse de la ligera camisa.
Mila, ligeramente más baja
que Eugène, lo recuperó con su mano, tratando de
elevarlo, sin duda para contactar con los pequeños senos de
Eugène, para aprisionarlos entre los suyos, dentro de su camisa,
fuera de mi inspección indiscreta.
Ambas echaban un poco la cabeza
hacia atrás. La cara de Mila, frente a mí, se
levantó un instante -ojos indolentemente cerrados, negras y
largas pestañas, indefinida expresión en su boca
entreabierta, labios rojos y húmedos, leve suspiro- para
hundirse de nuevo entre los senos de Eugène, en lento y
laborioso descenso, mientras recuperaba el apoyo de sus dos piernas,
bajando su muslo parsimoniosamente y sin perder un segundo de contacto
con los muslos de Eugène, y más abajo, abriendo las
piernas para poderse flexionar, en cuclillas, descendiendo hasta perder
su cabeza a la altura de la cintura de Eugène, que ladeaba
lentamente su cabeza, derecha e izquierda, por lo que pude averiguar,
de refilón, que sus chispeantes ojos avellana permanecían
cerrados.
Mila, ahora de rodillas, había desabrochado los jeans de Eugène, y pugnaba por hacerlos bajar, con dificultad,...
Tuvieron que oírme cerrar
la puerta. Desde luego, era mi intención. Confusamente,
pretendí sin duda provocar un sobresalto vengativo; pero no
esperé a verificarlo.
|