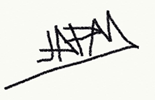|
En realidad, yo no podía decir que conociera a Hugo, el novio de Mila.
Ciertamente, habíamos coincidido en alguna ocasión, pero
no recuerdo haberle oído decir nada memorable. O puede ser que
simplemente no me interesara lo que decía, lo que casi equivale
a lo mismo.
Por Mila sabía de su afición a las motos -otra más
que no compartíamos-, junto con sus gustos musicales, que deduje
de su indumentaria; y poco más.
Sin embargo, estaba claro, y el tiempo lo iba demostrando, que mis
juicios eran bastante temerarios e infundados. No acertaba una, a decir
verdad...
Si no fuera a través de Eugène, y de las experiencias que
acabamos viviendo juntos, Mila para mí no hubiera sido
más que una joven provinciana a la que yo no atribuía
gran cosa bajo su morena cabellera, prejuicio que se ha venido
desmintiendo día a día, para sonrojo mío.
Por no hablar de cómo mi inicial simpatía por Gema se
había transformado en algo parecido a la repulsión, por
obra de las circunstancias. Continuamente me venía a la cabeza
comentar con Eugène aquella increíble historia: Pero como
ella parecía ciega a todo lo que no estuviera relacionado con su
“proyecto”, ocupada en otros intereses que la
absorbían más, nunca encontraba el momento.
Y para mí, posponer es una norma.
Era curioso en cualquier caso comprobar cómo ella, tan perspicaz
en general, no había detectado en mí nada sospechoso al
respecto, porque era algo que no dejaba de preocuparme: Cuando en otras
ocasiones ella parecía leerme el pensamiento.
Lo convertí, así, en una especie de triunfo que yo me
guardaba en la manga: Una prueba de que Eugène no me controlaba
por completo.
Además de mi natural pudor, que hacía que me
resistiera a compartir con ella rincones de mi vida privada, que de
otro modo dejaría de serlo.
Realmente me habían impresionado las confidencias de Gema, si
bien quería juzgarlas dudosas; tan sólo me inquietaba esa
leve sensación de peligro que era lo único que me hubiera
obligado a compartir con Eugène esa parte de mi vida.
Sensación compensada por mi sobrada autoestima, por mi optimismo
majadero que -bien lo sabía yo-, no tenían ningún
fundamento real.
Me resultaba muy complicado, en cualquier caso, pensar en la
posibilidad de que en Hugo se pudiera dar tan compleja metamorfosis
como la sufrida por su novia, ni para bien ni para mal, aun admitiendo
que Mila tuviera sus razones privadas para preferirle.
Yo lo encontraba anodino, previsible.
Tengo que hacer notar, por otro lado, que, hasta donde se me alcanza,
el desinterés era mutuo: Hugo no dio nunca ningún
síntoma de interesarse por mí más que por un
buzón de correo al que rodeas para no chocar con él
cuando no tienes ninguna carta que echar, ni intención de
escribirla -por ser una operación demasiado compleja-, pero ni
lo has visto.
Cuando me lo tropecé por mi escalera -clásico rockero
folclórico, sin afeitar, deportivas, vaqueros, jackect con el
logotipo de algún grupo heavy, o vaya usted a saber cómo
definirlo, que me resultaba desconocido, a su espalda-, aunque no
podía decir que no le conocía, ciertamente me
sobresaltó.
(No por el atuendo o las formas, no se me malinterprete: Yo suelo
afeitarme con escasa regularidad y mi ropa no es muy convencional, por
lo que me resisto a juzgar a nadie desde el punto de vista de la
estética personal; aunque no carezco de prejuicios)
Como él se limitó a sonreír inocentemente, saludar
con un gesto, y desaparecer escaleras abajo, no podía yo
albergar sospecha alguna sobre que no existiera una
justificación lógica a su estancia por aquellos parajes.
Contesté breve y educadamente a su saludo, y continué subiendo la escalera.
Con posterioridad, sí que me percaté de que las
circunstancias eran levemente extrañas. Pero, con mi habitual
perspicacia, no le di ninguna importancia.
Quizá mi inconsciente captó, en su prisa, alguna
acción elusiva o digna de desconfianza; no lo sé. Tengo
que reconocer que lo hubiera olvidado si no fuera por que...
(Estoy, por supuesto, reconstruyendo).
Debíamos, en cualquier caso, tener el mismo tipo de alergia al
ascensor, que funcionaba correctamente; y él bajaba por la
escalera.
¿De dónde?
Cuando llegué a mi puerta, un rellano más arriba, y
mientras abría tanteando para no encender la luz de la escalera
-imprescindible pero insuficiente a cualquier hora del día-, el
inconsciente me dio otro aviso, que no aproveché, olvidando de
inmediato un incidente que tan solo había interrumpido un
instante mi cadena de pensamientos sobre otros menesteres en los que
estaba más interesado.
(Aunque no me fiaba de Gema, su historia emanaba cierto aspecto de certeza que me obsesionaba)
Lo cierto es que no oí -y debiera haberlo hecho, por ser
notable-, el ruido del portal de la calle abriéndose, y sobre
todo cerrándose, operación que se detectaba hasta en la
habitación más alejada del piso más alejado del
portal de la finca, dadas las fechas de construcción del
edificio: Al menos yo tenía esa impresión, aunque me
guardé mucho de comentarlo con la vecina de arriba, por miedo a
que ella pegase la hebra y quisiera investigar en mi vida privada
aprovechando la coyuntura. Peligro cierto.
En fin, pude no haberlo oído porque no sonó, pienso ahora.
No parecía haber motivo para preguntarse qué hacía
Hugo allí, viniendo quizá de mi planta, y
deteniéndose quizá en otra más abajo, hechos que
yo no podía deducir de ninguna información fidedigna. Ni
negarlas.
Aun con tal desinterés, sí que me pasaron por la mente
algunas preguntas del tipo de si tendría algún conocido o
familiar en la que ahora era mi vecindad, si trabajaba allí,
¿en qué trabajaba Hugo? -¿Trabajaba? Nunca antes
me lo había preguntado-: Sería estudiante, o parado,
decidí para terminar.
El caso es que, nada más entrar en mi casa, antes incluso de
cerrar la puerta, un extraño escalofrío causado por una
brusca corriente de aire rodeó mi cuerpo, en forma aparentemente
injustificada a finales de la primavera, corriente que yo, con mi
conocida agudeza, atribuí a la conexión de la ventana
abierta de la escalera con la que absorbía la ventana abierta de
mi cocina, que, dado mi descuido habitual, tenía camino a
través de la puerta abierta de la cocina, que daba al pasillo,
que daba a la puerta de entrada, cerrando el circuito en el patio de
luces a través de la mencionada puerta que daba a la escalera.
Conque todo era debido a mi cultivado despiste, lo que le restaba importancia y le sumaba normalidad.
Recogí varios papeles que habían volado sobre la citada
corriente desde la ventana abierta de mi despacho-dormitorio hasta el
pasillo, y me dirigí al ordenador, (¿qué iba a
hacer allí?, me preguntaba de camino), sin cerrar la ventana de
la cocina, ya que todo lo que podía arrastrar por allí el
aire ya estaba por el suelo, y no iba a ir más lejos.
Sin razón aparente, empecé a hacerme preguntas sobre Hugo
que nunca antes me había planteado ¡Como si no tuviera
otra cosa que hacer!
Su imagen, por un instante, tomó un aspecto siniestro que no le
cuadraba, y que deseché de inmediato; sin embargo, ya no me
pareció normal su sonrisa amistosa, ni que deambulara por mi
bloque, ni que viniera como de mi casa, ni que no se hubiera ido;
¿y desde cuando dormía yo con las ventanas abiertas?
Sería cosa de Eugène, de Gema,...
¿Y de qué parte de mi inconsciente procedía esa sensación desconocida?
La incongruencia, desde mi punto de vista, estribaba en el lugar: No imaginaba a Hugo en mi casa, para nada; ni en mi escalera.
Mi inconsciente, más alerta que yo, debió hacer alguna anotación importante.
(...)
Igual que avisa el teléfono móvil de que vas a recibir
una llamada interfiriendo el programa de radio que estás
escuchando o rayando la imagen de tu programa favorito de
televisión, antes de sonar, una extraña interferencia
mental, similar, pero de más intensidad, a la sensación
inconsciente de que alguien a tu espalda tiene los ojos fijos sobre tu
nuca, me avisó de su presencia.
No tan extraña ahora para mí, que empezaba a asimilar el
mundo de sensaciones mentales donde discurría, paralelamente al
mundo sensorial, la vida y actividades de Eugène, de Mila, del
doctor,... ¿de quién más?.
El caso es que, sin verlo, supe sin duda que tras la esquina oscura que me faltaban unos diez metros para alcanzar, estaba Hugo.
Además supe que sus intenciones suponían algo malo para mí.
Y que su poder mental, que se manifestaba impúdico, era muy superior al mío casi inexistente.
Me pregunté por qué hoy, entre tantos otros días,
había decidido volver sólo a mi apartamento, en lugar de
esperar dócilmente a que Eugène me sugiriera
acompañarme esa noche, o al menos llevarme en su Golf hasta mi
portal.
Me contesté que, en realidad, no había sido una
decisión voluntaria, sino que probablemente tenía
relación con los ciclos naturales femeninos, que en
Eugène se manifestaban al parecer como etapas de humor
ácido, mal disimulado, que la volvían especialmente
insociable, al parecer durante el final del cuarto menguante lunar.
Lo que a mí me ponía a su vez -desconsideradamente, he de admitir-, de mal humor.
Deduciéndose un final sombrío de los encuentros en tales circunstancias, que, por otro lado, resultaban pasajeros.
Esta reflexión rápida, y la sensación de lo que
parecía avecinarse, me hicieron echarla de menos, de nuevo.
Calculé rápidamente si podía evitar el encuentro, huir.
Pensé dar la vuelta y evitar aquella esquina, cruzar la calle, correr.
No hice nada. Una presión ineludible me obligó a
continuar, sabiendo que me acercaba, paso a paso, que ni siquiera
alteré en su ritmo, a mi perdición.
Supongo que ya estaba bajo su influencia, porque la necesidad de
enfrentarme a tal fuerza con posibilidades de éxito tuvo que ser
inspirada en mí, toda vez que yo era muy consciente de mi
inferioridad.
Creo que cuando detecté el peligro ya estaba irremediablemente perdido.
Y esto de alguna forma me tranquilizó: Se siente miedo ante la
duda; cuando se conoce la derrota con antelación, el miedo ya
está superado.
Un observador casual no hubiera, por otro lado, detectado ningún cambio en mi actitud general.
Sin embargo, no hubiera imaginado nunca lo que iba a ser aquello.
Lo que estaba a punto de producirse, aunque en detalle me resultaba
desconocido, era un enfrentamiento mental en el que yo tenía,
desde cualquier punto de vista, todas las posibilidades de perder.
Tengo que aclarar que todas estas reflexiones y sensaciones se
produjeron de golpe, en décimas de segundo: Como cuando, ante la
evidencia de la muerte rememoramos toda nuestra vida en un instante. Me
veía impelido a improvisar una defensa ante algo que, en
realidad, me resultaba enteramente desconocido, y ninguna experiencia
previa podía venir en mi socorro.
Primero tuve conciencia de mi debilidad e inexperiencia; después
empecé a estudiar estrategias elusivas dado que mi desventaja
era manifiesta:
Las opciones de tipo físico -huir, correr, retroceder,
esconderme, dejarme tragar por la tierra-, fueron descartadas ante la
carencia de tiempo material para tales intentos; estaba
convencido de que cualquier acción en ese sentido simplemente
haría que la trampa se cerrara con más facilidad.
La posibilidad de caer en una trampa de la que desconocía sus
cualidades me aterró, aun sin tener experiencia en semejantes
lides, y la presencia que esperaba no hacía intento de ocultar
su hostilidad, sino que parecía perversamente feliz en mostrarla.
Por otro lado, aunque ahora lo despersonalizo como si se tratara de
alguien desconocido, desde un principio, sin disponer de contacto
visual, yo sabía que esa persona que me acechaba era Hugo,
aunque en ningún momento hasta el presente había yo
detectado el más mínimo síntoma de
animadversión, simpatía o antipatía entre
nosotros: Nuestra relación había sido en todo momento,
como ya he comentado, anodina, al menos por mi parte.
Ahora me pregunto por qué. Quizá se había tratado de una actitud premeditada por su parte.
Antes de poder reaccionar en cualquier sentido, sufrí una primera acometida.
No puedo hablar de dolor.
Era un efecto de anulación, de perdida de control de mi propia mente.
La sensación interna es primero de profunda tristeza.
Luego nada.
La duración no debió ser muy corta, sin embargo, porque
cuando recuperé o me fue devuelta la conciencia de mí
mismo, yo ya había recorrido automáticamente un gran
trecho, y encaraba directamente a Hugo.
Aunque en realidad no podía verle, porque él estaba fuera
de la cobertura de la luz de la farola de la esquina, estando yo en
cambio justo bajo su foco.
Noté entonces como si aquello explorara mi cerebro en busca de
yo no sé qué, siendo para mí imposible oponerme a
su escrutinio. Sentí vergüenza por mi impotencia.
No tenía control sobre mí mismo, tan solo una conciencia
vaga de lo que estaba sucediendo, como si fuera el espectador de mi
propia película, y en algún lugar profundo sentí
que mi voluntad, sometida, trataba aún de resistirse:
Sentía que si fuera liberado en ese instante de aquella
posesión aflorarían en mí instintos agresivos de
una profundidad insospechada en un pacífico novelista, en
respuesta a aquella agresión íntima. Sentí a Hugo,
o lo que fuera que él representara, como a un enemigo visceral,
sobre la vida, la muerte, o la inmortalidad.
Y en mí surgió también una extraña
valentía, que en ningún modo me era
característica. Quizá externa. Quizá
añadida o sugerida.
No sé, no podía saber, en ausencia de luz, cómo
iba él vestido: Su figura estaba sustituida por el cliché
imaginario que yo había formado de él, pero pensar en
eso, tratar de imaginarlo, me tranquilizaba. La imagen conservada en mi
memoria de otros encuentros era más divertida que amenazante, y
nunca, tengo que repetir, le presté gran atención.
(Salvo, claro, cuando nos cruzamos por la escalera de mi apartamento...)
Era un conjunto de sensaciones sin justificación visual, a la
que yo intentaba dar forma: Imaginé que frente a mí se
alzaba el despiadado guerrero clásico -Aquiles, Goliat-,
físicamente gigantesco, armado de hierro, bronce y oro, cubierto
completamente, protegido y amenazante -escudo, espada, hacha, lanza,
ballesta, espingarda, pistola, florete...-, mientras que yo,
físicamente inferior, ni poseía arma alguna, ni
sabría cómo usarla en su caso, ni veía posibilidad
de defensa.
Pensé en Eugène: ¿Qué haría ella? ¿Cómo reaccionaría?
Sin duda no estaría tan inerme como yo.
Para hacerme comprender, para explicármelo a mí mismo,
necesito todos estos preámbulos, aún cuando la
situación se desarrolló en muy pocos segundos, en total;
intento, para mi propia satisfacción, imponer un orden
lógico, aunque no se ajuste a la realidad, porque las ideas y
sensaciones eran simultáneas, se solapaban en el tiempo, con lo
que técnicamente no existía una secuencia lógica.
Por ejemplo, la sensación de reconocimiento y de espanto se
daban superpuestas, aunque debieran estar claramente separadas y
ordenadas.
Pero no es así como funciona la transmisión mental,
parece. Es sólo que siento la necesidad de racionalizar la
situación, para no volverme loco antes de tiempo: Y con objeto
de poder transmitirla, compartirla.
Digamos en simplificado resumen que mientras caminaba absorto en mi
enfado reciente con Eugène hacia un cruce conocido, de paso
habitual para mi costumbre, y que en cualquier otra ocasión no
hubiera registrado en mi memoria, y justo unos pasos antes de llegar a
la esquina, que hacia la izquierda carecía de
iluminación, me invadió la sensación de que
alguien se ocultaba esperándome tras ella.
Además no se trataba de un desconocido, ni de una persona
corriente, porque la sensación no era abstracta sino concreta y
afirmativa.
Esa fuerza que se asentaba en mi mente, que se estaba haciendo notar en
forma voluntaria, me conocía, me nombraba y tenía unas
intenciones claramente perjudiciales para mi integridad mental y
física.
No lo ocultaba, sino que intencionadamente lo mostraba.
Tenía además un nombre, Hugo, aunque de momento la
incoherencia entre lo que yo creía conocer de tal persona y lo
que mostraba sin pudor, no ajustaba con ninguna lógica.
La siguiente secuencia, décimas de segundo después,
provino de mi interior, de considerar la posibilidad de hacer algo.
Posibilidad que se me antojaba remota.
Intenté situarme.
Y la imagen tomó forma.
Como en los efectos especiales de una película, se iba dibujando
poco a poco: Tenía la sensación de que el escenario
salía de dentro de mí, generado desde mi interior.
En cualquier caso, estaba claro que eran reflejo de mis sentimientos... de pánico.
La lógica, abatida, dejó de regir mis actos, mis sensaciones y mi voluntad.
Primero empezó a cambiar el fondo, el escenario:
Como si amaneciera, la noche empezó a marcharse, y en poco
tiempo, un sol de justicia se elevó hasta casi su zenit, de cara
a mí.
La acera y el asfalto no estaban; se habían transmutado en
tierra, llana y yerma, y al fondo suaves colinas se perfilan y se van
trufando de cercillos de vid y escaramujos.
Tras la inmensa silueta de Hugo, también a contraluz, el carro,
con dos caballos de batalla, de gran alzada, negros, relucientes,
brillantes de sudor, que esperan impacientes el regreso de su amo,
escarbando nerviosos.
Sobre la alta protección del carro parado asoma la silueta del
auriga, sosteniendo con descuido las riendas con la mano izquierda,
mientras que en su mano derecha, elevadas, destacan dos jabalinas,
verticales, largas, finas y rectas, de aquella madera particular que
usaban las falanges macedonias.
La silueta del auriga, a contraluz, no parece tener cara, ni perfil, a
pleno sol, sino que se muestra tan sólo como una sombra negra,
inmaterial, cubierta por completo de una clámide, negra, que no
permite deducir nada de su portador; pero la sensación que
transmite es de atención tensa, aplomada. El oscuro y amenazante
conjunto produce escalofríos.
Al desenfocar el fondo y la oscura sombra que controlaba a los negros
caballos, para poder adaptar mi vista deslumbrada por el sol hacia el
primer plano, la inmensa mole de Hugo, que en dos cortas zancadas tapa
mi visión, parece crecer en altura y anchura, mientras su
recortada sombra se aproxima a mis pies.
Yo debo elevar la vista, mucho, para tratar de enfocar su cara. (Hugo no era tan alto, me dijo algo racional en mi cerebro).
Su barba, más descuidada de lo normal, empezó a
desaparecer bajo el casco, que se iba cerrando, por los lados, por
arriba, por la frente, sobre la nariz. Un casco de bronce pulido al que
le crecía un penacho de plumas negras, azules y rojas. El temido
casco corintio.
Su cara (¿la de Hugo?), se reducía al brillo oscuro de
unos ojos que parecían emitir su propia luz detrás del
casco que cubría su nariz y sus pómulos, y a la barba
hirsuta que rodea casi por completo los labios delgados y claros cuyas
comisuras se elevan levemente, dibujando una sonrisa que tiene un algo
de lascivo.
Al irse adaptando mi visión a la semipenumbra del contraluz, se
van perfilando los detalles del reluciente casco de bronce pulido, cuya
cresta emplumada eclipsa el sol, enviándome reflejos rojos,
azules y amarillos intensos, en movimiento por una leve, fría
brisa, que no puedo soportar, y cuya procedencia es indemostrable.
Me concentro en los detalles, porque no puedo hacer otra cosa, y porque
la enumeración posee una cualidad protectora, según
entiendo, aunque no podría deslindar el recuerdo de lo
añadido con posterioridad:
Sobre el pecho, el peto; la clámide bajo el faldellín, el
quitón, las bellas grevas arqueadas hasta más arriba de
las rodillas. Brazos desnudos, escudo de bronce forrado en piel,
repujado en plata y oro, sobre la mano izquierda, mostrando abominables
dibujos que recuerdan a Medusa, las Gorgonas, o a algún ser
extra terrestre escapado de los desquiciados relatos de Lovecraft.
Espada larga, recta, reluciente, de doble filo, de trabajada
empuñadura, fuera del tahalí, casi hasta el suelo.
Mandoble pesado -¿Arma incongruente?-.
Sólo los ojos descubiertos en su rostro, y un mínimo
resquicio de cuello, lo imprescindible par poder mover la cabeza. Bajo
la sombra de la visera, sus ojos devuelven un reflejo brillante,
atemorizador.
El efecto es mareante, y me aferro a la atenta repetición de los
detalles, con objeto de ganar tiempo. Con la intención de, a
través de la incongruencia, desarmar a tan potente enemigo...
Las mandíbulas, cubiertas desde los lados, parecían
permitir que asomasen tan sólo las comisuras de los labios,
entre la barba cerrada, en sonrisa de suficiencia. Lo único
visiblemente expresivo, salvo los ojos.
Los músculos de los hombros, tensos, cubiertos a medias de cuero
negro, antebrazo y brazo derecho marcados de venas, mano derecha firme
sobre la empuñadura de la espada, a punto, tensa, lista para
elevarse. Mano izquierda invisible tras el escudo, rodela, adarga,
redondo, amplio, cuadrado, pequeño, con diseños
agresivos, ofensivos, paralizantes, que podía tapar el cuello y
la cara de ser preciso.
Muslos apenas descubiertos, afianzados, firmes; hermosas grevas aqueas,
trabajadas con arte, livianas pero sólidas, hasta el empeine
desde más arriba del muslo.
Pies desnudos, sujetos por las tiras de cuero de becerro de las sandalias; los talones, invisibles.
La distancia que nos separa, una espada y media, según me parece, es mi escaso margen de maniobra.
Suave brisa a mi favor, procedente de la nada, mueve su penacho, en muda y colorida amenaza.
Hugo levanta la espada hasta que su codo forma ángulo recto con
su torso, perpendicular a mi pecho; su brazo derecho apunta hacia mi
costado izquierdo, mi corazón, que aumenta, más, si cabe,
el ritmo de sus pulsaciones.
Y yo sin ninguna reacción, paralizado sobre la tierra, con un
leve quitón de lino crudo que deja mis piernas desnudas; mis
pies calzados de sandalias de tiras de cuero de cerdo como única
protección, por debajo de los muslos. Y descubierto el arranque
del cuerpo, el tórax.
Desearía, al observar el aplomo con que las piernas de Hugo -o
quien fuera-, se asientan sobre la tierra, que se tratara de Anteo, el
hijo de la tierra, de la que obtiene sus fuerza, para saber que
bastaría hacerle perder el contacto con ella para que sucumba
impotente:
Pero yo no soy Hércules, eso es claro...
Para confirmarlo, siento el roce de la tela, áspera pero ligera,
sobre mi pecho apenas cubierto, mis hombros y brazos descubiertos, las
palmas de mis manos abiertas, sudorosas, vacías;
¿muñecas adornadas?
Algo cubre parcialmente mi muñeca izquierda: Una tira de cuero,
estrecha y flexible, que rodea mi muñeca, y se prolonga hacia la
tierra.
Sostengo un peso leve pero mortal.
Hugo crece más en altura, al tiempo que su armadura cambia y
cambia de forma. Su cota de malla, oscura, cubre cada trozo de su piel
y se funde, desaparece despacio, dejando ver la morena piel, otra vez...
Lo que tengo arrollado a la muñeca es una honda.
Ya no me enfrento a Aquiles, sino a Goliat.
Siento que ahora tengo toda la ventaja.
Creo tenerla.
El yelmo corintio, que antes cubría su frente, se ha
transformado en otro, de materiales y adornos más preciosos,
brillante de piedras incrustadas sobre el pulido metal, pero que ofrece
amplio blanco al oponente.
Que soy yo.
El sudor en la frente, los temblores nerviosos, los dientes apretados
para ocultar la expresión de pánico, vacío en el
estómago, y en el corazón, excitación sexual,
¿injustificada?...
Mi oportunidad aparece de pronto. La acción ha de ser inmediata
y segura. Sólo necesito espacio. Sólo necesito, deseo
alejar la espada, la armadura, al guerrero, lejos, para poder maniobrar.
Y Hugo se aleja hacia atrás, de pronto, expelido por una repentina y potente fuerza, unos quince metros.
Volteo con fiereza la honda, mientras apunto.
No puedo fallar: Sólo tengo una oportunidad.
El giro hace invisible la correa, de tan veloz y rabioso, en zumbido ascendente.
Suelto la correa...
Él no ha podido reaccionar a mi repulsión súbita,
y el guijarro se clava en su frente, antes de comprender qué ha
sucedido. Su expresión no ha tenido tiempo de cambiar.
Yo –David- bailo y canto ante Yaveh –Eugène-, en loca y absurda danza, al son de un invisible caramillo.
Un instante, la he sentido a mi lado, animándome, sosteniéndome.
De golpe, toda la escena se borra.
Me derrumbo en la esquina, exhausto.
(...)
El municipal que me ayuda no ha visto a nadie más que a algún vecino curioso.
Eugène me sostiene por un hombro para levantarme.
Me sostiene aún doliente, delirando.
Al lado, las azuladas luces intermitentes de los municipales muestran
el nocturno paisaje urbano en secuencia circular: El asfalto, la acera,
el asfalto...
¡Estos turistas!, pensaba, o dijo, el municipal que me sostenía por el otro hombro,...
|