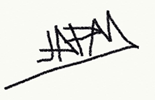|
Ella -un bulto borroso-
siguió hablando con voz tranquila, sosegada, pero yo
todavía no podía prestarle atención; ya no
entendí nada más.
Estaba tratando de situarme, sin éxito.
La potente luz de la mañana inundaba mi apartamento sin piedad...
Mis cansados ojos no podían soportar esa luz más allá de unos segundos.
Sobre mi frente, lo que sentía como un lienzo húmedo, que
hice intención de quitarme, o tan solo tocar. Pero el brazo no
obedeció.
Volví a cerrar los ojos, porque lo notaba todo desenfocado, me
costaba demasiado trabajo soportar la luz y no conseguía fijar
mi visión...
-Duerme, si quieres –oí de nuevo-.
No entendía mi situación, pero obedecí, agradecido
y más sosegado: Estaba con Eugène, en mi apartamento.
Estaba seguro.
Hacia mediodía -la luz del sol ya no llegaba directa-, volví a despertar.
Pero de inmediato volví a cerrar los ojos. Más bien, mis párpados no pudieron mantenerse abiertos.
No sentía dolor de ningún tipo; sólo cansancio: Un inmenso cansancio físico y moral.
Y un vacío en cuanto a mi propia individualidad.
Frente a mí no había nada, nadie.
Pero reconocí la voz de Eugène, en la cocina.
¿Hablando con,...? ¿Mila?
Aquella voz, la de Mila, despertó en mi interior un recuerdo
confuso, pero indudablemente doloroso. Relacionado con su voz, con ella.
De inmediato sentí dolor físico, en el interior de mi
cabeza, y sucumbí de nuevo, sin siquiera hacer intento de volver
a lo que pudiera ser la realidad, mi realidad.
Hasta esa noche -el sol ya no estaba-, debí dormir, sin soñar.
Era noche cerrada. A la luz artificial de una lámpara vi a Eugène a mi lado.
Me miraba, esperando mi reacción.
Seria pero no preocupada.
Intenté, poco a poco, coordinar mis sentidos. Si la secuencia
que recordaba más cercana era correcta, habían pasado al
menos veinticuatro horas desde...
Algún mecanismo interno evitó que siguiera coordinando.
Su cara, la de Eugène, apareció, por fin, nítida.
No había nadie más, pero recordaba vagamente que Mila
anduvo en algún momento por allí. Eso me volvió a
producir un calambre, un escalofrío, cuya causa me era negado
conocer.
Mientras, al abrir mis ojos, Eugène me había mirado con
atención, tocado mi frente, como tratando de detectar algo de
fiebre, lo que debió dar resultado negativo, a juzgar por su
expresión.
-¿Qué tal? –dijo al fin.
Me ayudó a incorporarme, y me ofreció un vaso de agua, que agoté de un trago.
Sin contestar nada.
Al tercer vaso, note signos de saciedad.
Pero bebí otro. Como si me fuera a faltar, como si estuviera haciendo provisión, como un animal desesperado....
Ella sostuvo mi nuca mientras yo apuraba vaso tras vaso. Yo notaba mi pelo húmedo, sudoroso.
Por fin, pude hablar. Con gran esfuerzo.
-Creo que bien –intenté contestar a su pregunta-
¿Cuánto tiempo llevo aquí? -dije despacio. Para
probarme-.
Mi sensación general era de total desvalimiento. Aún no
había sido capaz de sostener el vaso, de levantar los brazos.
Vagamente, me recordaba situaciones infantiles, donde la elevada fiebre
me había provocado visiones alucinatorias. Relacionadas con la
religión, porque asistía a un colegio de monjas y su
interés didáctico se limitaba a la historia sagrada y el
martirologio, tema muy apropiado para desencadenar ese tipo de
alucinación...
Pero me esforcé en desechar aquella derivación, porque me
estaba conduciendo, a través de imágenes conocidas, que
había llegado a interpretar como familiares, a otras diferentes,
extrañas, oscuras, que repelí de inmediato.
Con esfuerzo que se debió reflejar en mi cara, levanté la
vista, para contemplar la cálida expresión de
Eugène, e intenté una sonrisa.
Sin decir nada, ella me abrazó, en posición
incómoda. Me estrechó un buen rato contra sí,
rozando su cara contra la mía, y revolviéndome el
húmedo cabello.
Tuvo la precaución de no mostrarme su cara, su expresión
sin duda angustiada. Pero entre susurros ininteligibles, noté
por su tono que, a su manera, rezaba una especie de acción de
gracias.
Yo me sentía reconfortado, aunque incómodo. Bañado
en sudor, desnudo, salvo la húmeda camiseta, desvalido e inerme.
A pesar de la cantidad de agua ingerida, mi boca reseca conservaba el
paladar agrio...
Finalmente, Eugène me soltó. Se irguió, y se quedó mirándome un rato, sonriente de nuevo.
-¿Dónde te duele? –dijo por fin.
Pude al fin levantar mi mano derecha, hasta indicar mi corazón, esbozando una sonrisa.
-¡Ya!. –se rió.
-¿Cuánto tiempo llevo aquí, tirado? –repetí mi cuestión.
-Unas,... veinte horas.
-¡Vaya siesta!
-Sí.
Me quitó la camiseta, despacio. Entreteniéndose más de lo necesario, al tiempo que comentaba:
-Hueles mal. Te debes dar una ducha urgentemente ¿Te parece?
-Sí. –admití, pero no hice nada.
-¿Qué ha pasado con Hugo? –me salió de improviso.
-¿Hugo?¿Qué Hugo? El novio de Mila ...
–concluyó, reflexiva, tras detenerse un momento, mirando
al techo para concentrarse.
-Luego hablamos –decidió por fin, tirando la camiseta que había terminado de sacarme a un rincón.
-¿Puedes levantarte? Voy a prepararte la ducha, mientras.
Se fue hacia el baño, sin esperar respuesta, dejando que me las arreglara sólo.
Noté que, salvo un leve mareo, mi cuerpo respondía
bastante bien. Me concentré en mantener la verticalidad, poco a
poco, hasta verme de pie, ahora sí completamente desnudo.
Apoyado sobre la pared, me sentía ridículo, pero bien.
La actividad hizo que, concentrado en mantenerme firme, sin apoyo, mi mente se vaciara por el momento de cualquier otra idea.
Me concentré en la ducha, que estaba oyendo correr ya...
(...)
-Por favor, explícame qué ha pasado.
-Me tienes que ayudar ¿Te encuentras bien?
-Creo que sí. Pero confuso, y algo asustado...
-¿Puedes recordar?
-Me cuesta trabajo. Me asusta.
-Siéntate. Relájate.
A mi espalda, sobre la cama, de rodillas, primero me secó
despacio. Después tiró la toalla e inició un suave
masaje, desde mi cuello, sobre mis hombros.
-¿Te sientes mejor?
-Sí –Afirmé convencido-.
-Te diré lo que yo supongo. Luego será más sencillo recomponer el puzzle.
Aún, durante un rato, continuó masajeándome, sin decir nada.
-Cuando salí de la Tetería –empezó- tuve la
sensación de que algo iba a suceder. Pero estaba, ya sabes, algo
indispuesta.
-Ya.
Se iniciaba la reconstrucción.
-Sin embargo, al ir a recoger el coche pensé que debiera haberte acompañado a casa, al menos.
No hice ningún comentario. Recordaba la situación. Yo
también, creo, pensé lo mismo, quizá al mismo
tiempo...
-No me decidía a irme. Dejé el coche e intenté
pasear al fresco de la noche. No sé con seguridad cuánto
tiempo, ni hacia dónde. Un cuarto de hora,... media hora. Por
los alrededores del pub no se veía a nadie.
Yo ahora, mientras escuchaba su relato, intentaba disfrutar del masaje. En silencio.
-Cuando vi pasar el coche de los municipales, las luces de emergencia
activadas, una repentina llamada interior me impulso a seguirlo. Se
detuvo dos manzanas más abajo. Bajo la luz intermitente vi un
bulto en el suelo rodeado por un par de vecinos, que lo
señalaban a los municipales. Algo me dijo que eras tú,
así que me apresuré. Al llegar, te identifiqué y
me identifique como amiga tuya, mientras comprobábamos que
parecías, sin más, aturdido; en absoluto herido.
-Me permitieron llevarte a casa, condescendientes. Algo burlones al
suponer que se trataba de una gran borrachera que no precisaba de
atención médica. Tu aspecto, tu equilibrio inestable y
expresión aturdida parecían indicar eso.
-Estoy seguro- comenté.
-La versión oficial indica tan sólo una incidencia en la
noche, la atención a un transeúnte caído en una
esquina, que se vuelve a casa por su propio pie. No explica
quién avisó a la policía, ni por qué. Se
fueron enseguida, porque ya los estaban avisando desde otro lugar.
-Mejor.
-Cuando me convencí de que no tenías nada grave,
traté de averiguar por el vecino que había permanecido
con nosotros, entre curioso y solidario, qué había
pasado. Sin preguntarle, me explicó que su ventana -la
señaló, en el primer piso de la esquina frente a la
nuestra-, estando abierta por razón del calor, permitió
que lo que supuso entre sueños una gran explosión,
seguida de un fogonazo, lo despertara de golpe. Él lo
justificaba a posteriori por la brusca rotura de la bombilla de
la farola apagada bajo la que permanecíamos, que ciertamente
parecía chamuscada por el interior de su acristalado.
-De eso no recuerdo nada.
-Te creo. En cualquier caso, ante la súbita oscuridad, el vecino
se asomó al balcón, desde donde un bulto, claramente un
cuerpo tendido sobre la acera, lo impelió a llamar a la
policía. Supuso que habías tenido un accidente debido al
brusco apagón. Te miraba ahora, calibrando esa posibilidad,
aunque parecía inclinarse en ese momento por la versión
policial: Le resultaba más coherente con tu estado y mi actitud,
que debía reflejar una preocupación contenida,
quizá culpable a sus ojos.
-¿Tan mal estaba?
-Sí. Tu expresión parecía indicarlo. Como yo no
intenté disuadirle, él se despidió, después
de ofrecerse, por cortesía tan sólo, a
acompañarnos hasta mi coche, que yo sabía cercano.
Aliviado por no tener que hacerlo, porque te sostenías
perfectamente, se despidió de nosotros dos, nos contempló
subiendo la calle un rato, y luego se dirigió a su portal con la
probable intención de continuar durmiendo, si le resultaba
posible.
-Comprendo.
-Parecía reflexionar sobre la coherencia entre lo visto y lo que
le había despertado. Pero, entre sueños, la
relación quedaba establecida aparentemente, así que
supongo que ya habrá olvidado su primera versión,
atribuyéndola a su estado de semi vigilia.
-¿Lo crees así? –Yo comenzaba a inquietarme de nuevo, sin razón aparente.
-Es posible que finalmente se convenciera de que fue así.
-Pero tú sabes... –aventuré.
-Tienes razón. Cuando describió su alarma, yo identifiqué una situación conocida.
-Ya vamos llegando.
-No sé si debiera. No quiero influir en tus conclusiones, ni falsear lo objetivo.
Noté que de nuevo me ponía tenso.
-Antes has nombrado a Hugo –dijo por fin.
-Recuerdo haberlo hecho. Y que se relacionaba con lo que me ha pasado. En forma negativa...
-Me pareció que era así. Pero algo te impide ser consciente de la razón.
Eugène dejó de masajearme los hombros, para poder mirarme a la cara.
Seria y meditativa.
Yo no quería tomar ninguna decisión, ni esforzarme en
recordar algo que, indudablemente, me resultaba desagradable.
Prefería la irresponsabilidad.
Además, me desagradaba el cariz que tomaba nuestro proyecto.
Estaba convencido, y ella también, de que existía una
relación directa entre mi accidente y la búsqueda en la
que Eugène y el doctor me habían envuelto. Hasta ahora
todo había ido discurriendo como una aventura divertida, que por
momentos se iba convirtiendo en algo desagradable.
Eugène seguía investigando en mis ojos, que sin duda le
estaban ofreciendo mis pensamientos y sensaciones, a la vez que, en
compensación por el abandonado masaje, se abrazaba a mí,
acariciándome despacio, con evidentes intenciones...
Tras un largo y profundo beso, que me reconcilió un tanto con el
mundo y apartó mi mente de toda reflexión negativa,
separó sus labios de los míos, me sonrió,
enfrentando mi mirada, preocupada por algo por venir -mi ceño
fruncido-, y se decidió a decirme, al oído, para no tener
que mirarme, para que no adivinara sus intenciones, como otras veces:
-Hay una forma...
Mi preocupación aumentó de inmediato, lo que tuvo que
notar por mi tensión muscular. Ella acarició mis hombros
y mi espalda, para vencer mi desconfianza, sin dejar de susurrarme...
Hay una forma –repitió despacio-. Pero necesito tu permiso.
Yo me negaba a contestar.
-Necesito que me autorices a explorar tu mente. Tus recuerdos ocultos.
Tu cerebro. Necesito tu colaboración. Tu confianza.
Había contactado conmigo, finalmente, de esa forma que no
precisaba de palabras, y sus intenciones, en forma de pregunta, me
acosaban interiormente.
Sentí desagrado al principio, porque no me cabía
duda de que aquel desgraciado incidente que me negaba a recordar
procedía de una invasión similar. Lo sentía con
claridad irracional.
Ella se esforzaba por penetrarme con suavidad, segura de que mi reacción iba a ser la que era.
Conscientemente -consciente también de mi insensatez, que ya
había quedado probada en varias ocasiones- escuché...
“Si me permites adentrarme en tu mente, sólo si me lo
permites, puedo extraer tus recuerdos más desagradables. Puedo
traerlos a mí. Puedo analizarlos y ayudarte a comprenderlos y
enfrentarlos, para que dejen de acosarte...
Puedo, si me lo permites, hacerlo.
No quiero, no podría, asaltar tu intimidad, porque tú no
me lo permitirías. Dentro de ti está la decisión
de autorizarme a ello, y no lo deseo tampoco.
Pero me puedes mostrar justamente aquello que tú quieres
ocultarte a ti mismo, para que lo compartamos y analicemos
juntos”.
Su argumentación, y su tono empático, me derrotaban de nuevo.
El pasaporte que se me pedía fue expedido, sin más
trámites: De forma voluntaria, permití que Eugène
entrara en mis recuerdos recientes.
Mi sensación de desagrado, mi natural oposición, fueron gradualmente vencidos.
Eugène me exploró.
Paso, sin rozarlos, por mis recuerdos infantiles; no quiso saber nada
de mis aventuras juveniles, de mis amores y desamores; evitó
averiguar mis sentimientos íntimos hacia ella, lo que le
agradecí.
Encontró a Marta, a Ángel, a Brigitte, a Mila, a Gema, a
Ginger, al doctor, ... se volvió a encontrar a sí misma,
y se ocultó de nuevo, púdicamente.
Mi aparente abandono ante su potencia mental, que me investigaba con
sutileza, no era auténtico: Yo me dejaba observar, pero vigilaba
con prevención cada uno de sus movimientos, para asegurarme de
que no tuviera acceso a mis sentimientos más recónditos e
inconfesables.
Su actividad física, que me excitaba como nunca, me respetaba
igualmente, comprendiendo mi orgullo. Su superioridad, evidente, estaba
claramente controlada, dedicada a mi bienestar.
Encontró a Hugo y, ante mi reacción, dedujo con facilidad que ahí estaba el problema.
Me condujo a otro lugar, placentero e inconsciente, donde yo ya no
podía ver lo que ella hacía. Y estirpó de golpe,
como en una operación quirúrgica, la totalidad del
atemorizante recuerdo.
Permanecí inconsciente por un tiempo indeterminado, mientras
ella analizaba, extraía, desechaba, devolvía, ocultaba y
hacía aflorar secuencias completas y parciales del interior de
mi mente...
Porque así lo deseamos, la experiencia culminó, como en
otras ocasiones, en un lento y largo clímax, tanto más
profundo como que se extendía más allá de los
sentidos físicos, en una fusión que incluía la
confusión de mentes, el descontrol voluntario.
Entendí, de paso, lo que Mila y ella habían querido
expresarse mutuamente. Sentí a Mila dentro de Eugène, a
Eugène dentro de mí, en agradable revoltijo.
El cansancio nos derrotó, enlazados.
Era tarde.
(...)
Cuando desperté, entrada la mañana, oí con agrado
a Eugène en la cocina cacharreando, sin duda preparando un
desayuno tardío y sustancioso.
Aunque me sentía liberado de un gran peso, realmente este tipo
de experiencias -y lo que las acompañan-, resultan agotadores...
Cuando salí de la ducha, me enfrenté agradecido con una
orgía culinaria de la que Eugène se había
adelantado a dar cuenta.
Sin apenas hablar, decidimos salir.
Después de comer en un restaurante de una población
cercana que yo nunca había sospechado, paseamos por su reducido
casco urbano hasta desentrañar cada rincón, cada
misterio, que me era revelado por la elocuencia y la sabiduría
de la futura doctora Eugène.
Mi atención, embobada, no era en cualquier caso muy profunda. Seguía convaleciente de una perniciosa enfermedad.
Como escritor, habituado, en cierta medida, a desnudarme en
público, pensaba que la situación que había vivido
me resultaría familiar. No era así, sin embargo; y no
tenía prisa por analizar. Mi capacidad de introspección
se encontraba aletargada, inhábil.
Hasta esa tarde -y lo agradecí-, no hubo ningún
comentario que recordara esos dos últimos días que para
mí parecían permanecer casi en blanco.
Cuando, ya en Aranjuez, nos sorprendió el ocaso, nos reunimos
con nosotros mismos en la Tetería, que aún escaseaba de
clientela.
Después de un vaso largo ligero, con poco alcohol, Eugène me contó.
No entró en detalles, porque no era necesario; ni yo lo deseaba:
Yo había sufrido un ataque, con intención de utilizarme
para llegar a ella o al doctor, para arrebatarnos nuestros
conocimientos. La persona física, Hugo, intentó poseerme.
Mi imaginación desbordada lo había impedido; y yo lo había eliminado.
Aunque no insistió en esto, parecía sentirse orgullosa de
que yo hubiera podido aguantar y vencer, como si eso le confirmara algo
sospechado.
Pero yo me centré en la última idea:
-¿Eliminado?
-Lo has hecho desaparecer –ella estaba seria ahora.
-¿Quién?¿Yo?
-Sin duda.
-No puede ser. Yo no...
-No te preocupes ahora. Cuando veamos a Mila, conoceremos los detalles..
Noté su preocupación, por Mila.
-Pero, ¿Que he hecho yo para...?
-Olvídalo, de momento. Tu imaginación, admítelo,
es superior a la de Hugo. Pero todo eso se puede aclarar
después. Lo que ni tú ni yo podemos aclarar con
facilidad, lo importante, es conocer la identidad de la figura negra
del fondo, de quien permanecía en segundo plano.
-La sombra negra... – las secuencias recordadas me producían un tipo de dolor interior nuevo para mí.
-Sí. Sospecho, aunque lo he de confirmar, que Hugo era simplemente la tapadera de otra potencia...
-¿Superior, quieres decir?
-Eso creo.
De nuevo, un escalofrío, que no se justificaba por mi escasez de
ropa, ni por el clima suave, me subió por la espina dorsal.
-Déjalo ahora –insistió Eugène, abrazándome por la espalda-.
Pero la oí murmurar, sin dirigirse a nadie:
“¿Qué paso con la sombra negra del
fondo?¿Quién es?¿Qué ha podido
averiguar?”
Preferí no prestarle atención.
(...)
Con Mila la cosa fue muy diferente.
Si bien ella podía entender lo que había sucedido, cosa
que a mi me estaba vedado, la mera comprensión no cambiaba los
sentimientos que yo suponía en ella arraigados.
Por supuesto me negué -acertadamente creo-, a ser testigo del
encuentro donde Eugène comunicó a Mila mi
“accidente”, y sus consecuencias directas.
Además, no quería yo añadir a mi natural
inseguridad la alta posibilidad de que las demostraciones afectivas de
Eugène y Mila me alteraran.
Me sentía egoísta. Posesivo. Celoso.
Y no creía ser capaz de soportar de nuevo una situación
como la que ya me había tocado vivir, casualmente, en su
particular relación, que yo no tenía en absoluto
superada, aunque tratara de asumirlo.
No quise ni imaginarlo.
Sin convicción, Eugène me ofreció la posibilidad
de hacerlo; sabía que yo me negaría. Después,
quizá.
Por otro lado, yo necesitaba meditar en lo posible sobre lo pasado. La
velocidad con que se precipitaban los hechos me solicitaba una pausa.
No estaba satisfecho con lo que me estaba sucediendo.
Cuando Eugène no estaba delante, me acordaba de mis
obligaciones, no porque sufriera un ataque repentino de responsabilidad
-eso sí hubiera sido extraño-, sino porque el trabajo
representaba la seguridad, mi propio mundo, por mi elaborado, al que yo
controlaba sin demasiada dificultad.
Y ella y su entorno me controlaban a mí, sin apenas margen de maniobra.
Mis sentimientos hacia Mila se habían acrecentado, sin duda,
pero yo me sentía cansado, incapaz de ofrecerle la ayuda moral
que precisaría.
Por eso no me importó tanto mi reacción egocéntrica.
No ofrecí mi apartamento para la cita, ni fue solicitado.
No he querido saber dónde ni cómo se desarrolló.
Las ojeras de Mila, después, me hablaron de lo que debió sufrir.
Pero su voz, sus ideas, habían optado por la resistencia. La
contagiosa locura de Eugène se había integrado en su
potente personalidad, lo que de alguna manera me preocupó;
prefería mi propia ignorancia.
Yo desaparecí en el interior de mi apartamento; generé
frenéticamente una cantidad de folios inusual, sobre un tema
absurdo, radicalmente diferente de lo que solía hacer; y
sólo sé que me tranquilizaba.
Quizá trataba de describir, endulzándolo, mi reciente
experiencia, pero no lo creo, porque me sabía incapaz de
asumirlo. Esa tarea, como tantas otras, quedó pospuesta.
Cuando volvimos a vernos, Mila parecía otra persona: Sólo
hablaba del proyecto, de la Puerta, del documento, de la
misión... Supuse que era su forma de asumir su desventura.
Yo no me atreví a interferir.
Eugène pareció satisfecha, dentro de lo que cabía,
y la inestimable colaboración de Mila se hizo más asidua
si cabe. No razonaba sino para aquel confuso intento.
Sin embargo, sin explicaciones ni motivos que yo pudiera entender, no
quiso participar en la inmediata exploración que Eugène y
yo íbamos a emprender.
Yo, como no entendía nada -tan sólo me dejaba arrastrar-,
apenas sentí extrañeza, y admití sin preguntar que
había razones técnicas, a las que vagamente aludió
el doctor, con su apoyo, para que fuéramos los dos solos.
Los preparativos, urgentes -no acertaba yo a ver por qué-, nos
ocuparon el tiempo lo suficiente como para no pensar en otra cosa.
En un momento, sin palabras, con una mirada, quise transmitirle a Mila mi condolencia, mi solidaridad.
Me fueron aceptadas con una sonrisa triste y un abrazo lánguido.
No volvimos a hacer ver que nos acordáramos más del asunto.
Un enfermizo entusiasmo nos invadía a todos.
Incluso a mí...
|