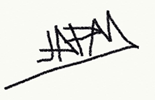|
Carrizo, Anea, Enea, juncos, alheña, espadaña, BUDA, indican lo mismo.
(...)
Una vez localizadas las referencias, no debía ser difícil
dar con la hondonada bajo la cual debía estar el arranque de la
escalera que indicaban los documentos. Su escalera, de Eugène,
supongo.
Dando por bueno que aún existieran la escalera y el
túnel, porque el terreno no es propicio a excavaciones
duraderas, debido a su composición de greda y yeso y a la gran
cantidad de agua que desde las vertientes de las mesetas que lo bordean
se filtra o desliza hacia el centro del humedal, flanqueado de
cañaverales, carrizo, enea, juncos.
Se trata de agua salitrosa, no apta para saciar la sed, aunque con
buenas cualidades para ciertos cultivos y sustentadora de algunas
especies acuáticas raras.
Los abundantes restos de vasijas prehistóricas en las cercanas
salinas naturales que forman las torrenteras nos hablan de la
antigüedad de la habitación de esta situación
geológica.
La escalera debiera estar allí, aunque sólo se veía carrizo.
Cercana, la construcción -presa, lago artificial-, atribuida a
uno de los famosos arquitectos de Felipe II, Juan de Herrera, que
dejó por los alrededores más señales de su
industria, encargos del emperador o extraños caprichos
particulares poco justificados.
Quería suponer que pudiera existir una relación entre la
obra encargada por el emperador Felipe y la presunta escalera que
debía conducirnos al interior de la tierra, aunque ésta
última aún no podía ser situada con seguridad en
el tiempo.
Pero era en realidad una suposición infundada, más bien
inspirada por mis propias deducciones sobre las intenciones
últimas de Juan de Herrera -al que yo había estudiado
para documentar mis trabajos-, que habían llamado mucho mi
atención. Y por otro lado, que hubiese o no conexión, no
aportaba nada en nuestro caso. Pero me alegré de que mis
elucubraciones, según yo entendía, anduvieran cerca de
una diana, aunque se tratara de un acercamiento tan retorcido y
peregrino.
Sobre el plano militar llevábamos marcado el trayecto con absoluta claridad.
Sobre el terreno, la cosa no iba a ser tan simple: En el plano, la
ribera del embalse estaba perfectamente dibujada, pero intuía
que la realidad iba a ser muy diferente, sin embargo.
Eugène, más previsora, había al menos elegido un
calzado más adecuado que mis sandalias para la prevista
excursión. Sus deportivas blancas parecían evidentemente
una buena elección. Cuando la hierba empezó a penetrar
punzante por la multitud de huecos que permitían el acceso
directo a mis pies pensé, con leve resentimiento, que
podría ella habérmelo hecho ver antes de salir. Pero
estábamos en plena faena, y no hubo tiempo para el comentario.
Dependiendo de la época del año, la cantidad de agua que
embalsaba la presa variaba bastante, y a finales de la primavera,
cuando nos acercábamos a nuestro objetivo, podría ser
máxima. Esto me hizo de nuevo pensar en mi calzado.
Pero, resignado, preferí mirar hacia arriba un momento. Las aves
migratorias que subían hacia el norte de Europa pasaron hace ya
tiempo, pero el lago tenía su propia y abundante
población, lugar de nacimiento de muchas crías que en
invierno quizá viajaran hacia el sur, hacia África, pero
que luego recordarían su tierra natal y volverían.
Estas aves -con permiso de residencia provisional-, se dedicaban, pues,
a sacar adelante a su prole, sin parar de organizar escándalo,
protegidas por la ley de molestias y daños.
Acceder a nuestro destino resultó laborioso, y tuvimos que
congratularnos de haber elegido la caída de la tarde para la
incursión, cuando las aves trataban de descansar, y los humanos
se preparaban para salir a aprovechar el mínimo frescor que se
avecinaba paseando por las calles de la población.
Dejando a los murciélagos controlar el crecimiento de la
población entomológica endémica que hacía
famosa a la zona, el ocaso avanzado y una brisa mayor de la imaginada
-consecuencia de la humedad-, quedó aparcado el Golf en una
cañada entrante en las lomas, cubiertas de espartales que
trepaban dispersos hacia su redondeada cima, adornada de aulaga,
enfrente de nuestro objetivo, que no se vislumbraba desde la carretera.
Y cruzada ésta a pie, descendimos hacia el inicio del valle del regajal.
El embalse estaba artificialmente delimitado por la antigua presa al
oeste, la carretera, encima, al norte, y el trazado ferroviario al sur
-atravesando el brezal-, abierta para recibir las aguas desde el este.
Nosotros bajamos desde la carretera y nuestro objetivo era cruzar al
otro lado, la ribera opuesta, que quedaría, según el
plano, a unos cincuenta metros de la vía férrea.
Era la zona menos transitada, por más inaccesible.
A esta hora, probablemente por miedo a los mosquitos, y por la prevista
oscuridad total que sólo paliaría levemente la luna,
nadie.
Quedábamos fuera del campo de visión de la carretera, que
sí que era muy transitada a todas horas, a pesar de su
descuidado trazado. Por ese motivo habíamos ocultado el coche
fuera del campo de visión de los transeúntes.
Cruzar sobre el muro de la presa resultó la parte más
sencilla: El lugar estaba cuidado, y la construcción dejaba un
pasillo amplio sobre el muro de unos veinte metros de firme y
rectilíneo piso de piedra labrada.
Al llegar al borde opuesto encontramos que, si bien por el lado de la
carretera el inicio de la presa estaba al mismo nivel que el terreno,
no era así al otro extremo, sino que existía un desnivel
vertical de unos tres metros.
Nos paramos a estudiar la forma más razonable de salvar el
obstáculo, aunque, conociendo a Eugène, me temía
lo peor.
Me paré yo sólo, en realidad.
Ella, sin comentar, flexionó las piernas, y saltó sobre
lo que desde arriba parecía una mullida capa de hierba.
La reflexión no era su especialidad, o yo me había hecho
más viejo de lo que quería pensar. Ella saltó con
técnica, como quien está entrenado para ello, cosa que yo
había escuchado, pero no comprobado.
Sin embargo tengo que decir que me burlé de ella con ganas
-interiormente por supuesto y tras verificar que no había
daño-, cuando comprobé cómo se hundió, con
un sospechoso y sordo sonido, en la espesa capa de oscuro lodo que
esperaba abajo y que le salpicó de negras motas hasta la cara.
Si no hubiera estado entrenada y flexible de osamenta, se hubiera dislocado al menos el tobillo.
Como pudo, trató de equilibrarse, sin lograrlo, y sus manos
completaron el apoyo, quedando a gatas, pies y manos hendiendo el cieno
maloliente. De sus blancas deportivas no se veía nada.
Miré con aprensión a mis pies, casi desnudos, un momento.
Ella permaneció un instante, como un gato joven, calibrando
probablemente si existía algún daño -e imaginando
mis burlas-, dándome la espalda, y la rabadilla, sin tomar
ninguna decisión táctica.
Al fin se arrodilló, resignada, rebozada en lodo, se puso de
pie, y sacó sus negras zapatillas de los agujeros que ella misma
había formado, resultando que la capa de hierba y musgo era
suficientemente tupida y profunda como para caminar sobre ella, siempre
que no se la agrediera en la forma en que ella lo había hecho.
Miró hacia arriba, hacia mí, y me hizo señas
evidentes -sus manos negras apoyadas en sus caderas, y algunas
líneas como de indio en pie de guerra que no había podido
evitar marcar sobre su cara-, de que la siguiera.
Aunque la escasez de luz y la distancia me impedían ver su
expresión, interpreté su silencio como síntoma de
enfado ¡Como si tuviera yo la culpa de su irreflexión, o
de su afición a los videojuegos de Lara Croft!.
Finalmente decidí, por una vez, actuar como jefe de grupo y hacer valer mi presunta experiencia.
-¡Coge esto! –grité, queriendo parecer
aséptico, enviándole la linterna, que ella recogió
sin dificultad. Hice lo mismo con el plano y otros artilugios de
explorador, de dudosa eficacia, y ella los recogió con presteza,
los apartó en el suelo a un lado, puso sus brazos en jarra de
nuevo, y volvió a mirar hacia arriba.
Aún no había ella pronunciado una palabra.
Esperaba sin duda a ver cuál era el resultado de mi salto, para
poder hacer los comentarios adecuados en igualdad de condiciones.
Fui a decir algo sobre lo bonita que se ponía cuando se
enfadaba, pero, por suerte, me contuve. Aparte de que eran
suposiciones, por que la visión se había reducido
bastante.
Luego calculé que, por la diferencia de peso, yo me
hundiría hasta la cintura, más o menos, y decidí
que las comparaciones son odiosas, y yo podía probar un
método menos violento, sin merma de mi orgullo varonil.
Libre ya de cargas, de rodillas sobre el borde de la presa, de espaldas
al vacío, intenté lo que pretendía ser un elegante
descenso gradual.
Resultó al principio mas sencillo de lo esperado, por que el
borde era un buen apoyo, y tanteando con los pies encontré entre
las piedras talladas huecos donde colocar mis pies.
Mi descenso, lento, porque no veía nada, y por prevención, resultó eficaz durante un buen trecho.
Pero -tarde o temprano iba a suceder-, el pie derecho no
encontró el apoyo esperado mientras que el izquierdo estaba
sobre uno falso, y las manos no me pudieron sostener, con lo que me
deslicé, dolorosa, pero velozmente, hasta el piso.
El escozor se atenuó moralmente al notar que no me había
hundido en el lodo, y ella no tendría de qué
reírse, así que reprimí mis quejas, las
ahogué, y traté de poner cara de aquí no ha pasado
nada, antes de volverme, triunfalmente, sobre mis pies, erguido.
Tuve la precaución de no decir nada.
Y de ocultar las dolorosas rozaduras en manos, torso y piernas.
Mis sandalias -Eugène no me había avisado, malvadamente,
de haberlas cambiado por otro tipo de calzado-, permanecían sin
embargo indemnes, por el momento.
Mi autoestima había subido varios puntos.
Quizá por ello dejé de mirar al suelo, y me
escurrí sobre los restos de barro que Eugène había
dejado todo alrededor suyo sobre la hierba, deslizándome un
trecho, mis pies muy por delante de mi espalda, hasta caer sobre
ésta en la mullida hierba, sin daño, pero con claros
síntomas de haber penetrado bastante en el lodo.
Eugène soltó una corta carcajada, mientras acudía a ayudarme.
Yo la había ayudado a recuperar su humor, a soltar adrenalina, y
al levantarme con dignidad y verme una parte de la espalda, supe que la
igualdad se había restablecido.
Conque por fin callamos los dos, recogimos los bártulos, y nos
dispusimos a continuar, sabiéndonos al menos a salvo de miradas
indiscretas.
Ella manejaba el plano con soltura, aunque pensé que debiera
prestar más atención al suelo que pisaba. Tengo que
reconocer que el pensamiento perverso de que ella, de pronto, se
hundiera hasta la cintura, o algo así, pasó por mi mente
como una probabilidad divertida.
Esto debió estar a punto de suceder en un par de ocasiones,
aunque lo evitó a última hora, algo que desde luego ella
no tenía que agradecer a mis avisos.
Me resultaba por otro lado difícil relacionar nuestra aventura
exploradora con las limpias y nada hediondas pesquisas que
solían trufar la películas de Indiana Jones o las
exploraciones selváticas de Trazan: No se les veía a
ellos echarse mano a la nariz para mitigar el hedor, como me estaba
sucediendo a mí ahora, con peligro de desequilibrarme y volver a
repetir la acrobacia, aunque sólo la pechera de mi camiseta
permanecía indemne. Y tampoco del todo, desde que opté
por limpiar mis manos sobre ella, con objeto de apreciar el calado de
las desolladuras que me había hecho al resbalar sobre el
muro.
Mi cara no la veía, pero veía la de Eugène, su
nariz, sus mejillas, lo que me servía de clara referencia.
Como un pato mareado seguía la estela de Eugène que
parecía seguir el borde del agua, profunda y llena de vida,
vegetal, animal,... toda una reserva pantanosa de aguas salitrosas,
verdosas y turbias a tramos, transparente en otros.
Aunque era absurdo, pensé en cocodrilos. Y aunque
lógicamente lo deseché al instante, una vaga
sensación de peligro inconcreto permaneció
rondándome. Traté de pensar en otra cosa.
Por eso me concentré en no caerme, en lugar de apreciar la
avifauna de tan rica reserva, hasta que, a unos treinta metros del
borde de la presa, a vuelo de pájaro, tropecé y
caí sobre la espalda de Eugène, que se había
detenido para consultar algo en el plano.
Cayó, eso sí de frente, con lo que mi venganza se
satisfizo en parte cuando se dio la vuelta y se sentó, con las
manos hundidas en el cieno, rebozada en negro, como una croqueta hecha
con bechamel de tinta de calamar.
Ya no pude evitar reírme.
Más cuando, al tratar ella de apartar el escaso pelo de su
frente, se volvió a marcar ésta. Ahora semejaba un
mahorí recién salido de la selva.
Optó ella finalmente también por reírse para descargar la tensión acumulada.
Buscó la linterna y miró a ver qué había quedado del plano.
Después de un rato de descanso, en un baño de lodo -que
aseguran ser ideal para la piel aunque parecía sin más
apestoso-, empezamos a tomar medidas para continuar, porque el sol ya
se había puesto y podríamos tener dificultades para
hallar nuestro objetivo en la penumbra.
El plano estaba menos dañado de lo previsto, tan solo
húmedo, y la linterna había soportado el trasiego sin
ningún daño.
Buscamos, y encontramos sin dificultad, un lugar donde el agua fuera
suficientemente profunda y cristalina como para un lavado de
emergencia, al que procedimos sentados sobre la tupida
vegetación de la orilla, que de enemiga había pasado a
aliada, con las piernas en remojo.
Por turnos, eliminamos el barro adherido a la piel antes de que se
secara, ayudándonos mutuamente cuando se trataba de lugares
más inaccesibles o invisibles para uno mismo, y nos apresuramos
a continuar, siguiendo la orilla, donde la capa vegetal era
suficientemente espesa como para no volver a tomar contacto con el lodo.
No había necesidad de plano por el momento, porque a unos quince
metros de donde nos lavamos se veía una acumulación
espesa de cañaverales, eneas, espadaña, la buda
dichosa,... o como quiera que se llamase, que destacaba por altura
sobre el paisaje general del humedal, y que aparentaba ser nuestro
destino.
Justo a tiempo, porque el sol se ocultaba tras las cercanas lomas que rodeaban el lago, y la luz duraría muy poco ya.
La temperatura resultaba agradable -incluso la del agua, templada por
el sol de todo el día-, y el camino se hacía por momentos
más cómodo.
Cuando llegamos al macizo de altas plantas de ribera, verificamos su
espesura, que no ofrecía resquicio visible a la invasión.
Sin meditarlo mucho -esta chica no escarmienta-, Eugène
adelantó los brazos haciendo gesto de apartar los
elásticos tallos, que cedieron flexibles. Avanzó sobre el
hueco negro y desapareció. No aparentó nervios, duda ni
miedo.
Nada más desaparecer, los tallos volvieron a su posición
original, por lo que nadie hubiera sospechado tal posibilidad de avance.
Hice la misma operación, más por pundonor que por
convicción, con el resultado de aparecer sobre piso vegetal,
aparentemente sólido, aunque invisible en el avanzado ocaso.
La zona despejada inmediata era amplia, y sin embargo resultaba casi
totalmente cubierta por la espesa capa de cañas y juncos que se
vencían hacia su centro, y porque el propio claro, por llamarlo
de alguna forma, parecía descender hacia el centro, en forma de
ancho cono invertido, cuyo vértice chato ocupaba el centro
geométrico aparente.
Eugène había encendido la linterna e inspeccionaba todo alrededor, como situándose.
De noche, pensé, y aún de día, el lugar
había de ser invisible desde el exterior, y el sol sólo
lo visitaría muy pocos minutos al día, siendo
impenetrable salvo por el pequeño espacio de la cúpula
abierto en su parte superior.
Su forma era casi perfectamente circular, como trazada con un cordel
que hubiera tenido unos tres metros y se hubiera tomado como radio.
El piso, cubierto de una fina capa de musgo, era sólido y asombrosamente seco.
La disposición de las altas plantas que le servía de
linde sugerían una construcción artificial, perfectamente
mimetizada con su medio. Se trataba, sin duda, de lo que íbamos
buscando.
Nos acomodamos en silencio -reclinado yo sobre el codo, a estilo
patricio romano, piernas abrazadas contra su pecho como solía
Eugène- a esperar a que saliera la luna, que sabíamos
llena y tardaría como una hora o algo menos en llegar a su
zénit, sobre nuestro refugio.
No sabíamos qué iba a suceder después, pero no podíamos hacer otra cosa que esperar.
Cada uno de nosotros pareció hundirse en silenciosas
meditaciones, plácidas o melancólicas, de particular y
melancólica intrascendencia, inspiradas por las horas
crepusculares.
La noche se presentaba magnífica.
La luz de la luna se insinuaba como un resplandor difuso y lejano.
Sapos o ranas croaban en la cercanía de la ribera, y de la ladera del cerro llegaba el canto de los grillos.
No soplaba aire alguno, lo que ponía en evidencia que en un
radio de muchos metros alrededor nuestro no se escuchaba nada.
Quizá debido a nuestra presencia, que no podía haber
pasado desapercibida para la fauna local. Quizá porque el
territorio en cuestión estaba vedado de alguna forma a la vida
animal: No parecía que vertebrados o invertebrados tuvieran su
refugio cerca, porque necesariamente se hubieran hecho notar ante
nuestra irrupción.
Ello me causo extrañeza, pero no le di importancia, porque mi
capacidad de asombro había decrecido mucho en los últimos
tiempos...
Según mi reloj, que parecía haber soportado el
remojón sin daño, faltaban unos cinco o diez minutos para
que la luna llena se situara sobre la vertical de nuestra
posición.
Eugène permanecía también en silencio, abrazadas
sus rodillas contra su pecho, inmóvil, con la mirada baja
aparentemente perdida, aunque en realidad yo no podía verlo.
Sin embargo esa postura o estado de ánimo suyo ya me resultaba
familiar, aunque contrastaba curiosamente con la impulsividad que la
regía momentos antes.
Jugué a adivinar que fijaba su vista en un punto del suelo liso,
a unos cincuenta centímetros de su cabeza, sentada como estaba
casi en el borde del círculo, concentrada en su centro.
Un zumbido lejano rompió nuestra concentración.
La suya, supongo, en realidad, porque yo divagaba y tardé en
apreciar por qué ella había levantado bruscamente la
cabeza.
Un pitido largo, aviso para un paso a nivel cercano, nos explicó
que se trataba de un tren que se aproximaba por la vía trazada a
unos cincuenta metros de donde estábamos.
El ruido rítmico aumentaba rápidamente en forma estruendosa.
El tren pasó, pitando aún, por nuestra perpendicular,
haciendo temblar el terreno donde nos apoyábamos, en oleadas
rápidas.
Sin disminución de velocidad, en un momento, el estruendo y el
pitido empezaron a alejarse, evidenciando el efecto doppler.
Sin embargo, la vibración del piso parecía mantenerse.
Al mirar hacia Eugène, noté un brillo especial sobre su
pelo, y sobre sus ojos, cuando ella levantó su cara hacia el
cielo.
Sus facciones atentas se dibujaron en plata -suaves pómulos,
corta nariz-, bajo la luz de la luna llena, claramente pintada en
blancos y amarillos contra el cielo azul oscuro, cubierto de estrellas.
La luna iluminó el claro. El piso tomó un matiz ceniciento, mate.
Leves sombras se marcaron un instante, para desaparecer de inmediato.
Eugène fijó su vista en el centro del círculo, y yo seguí la dirección de su mirada.
La vibración del piso, que se había confundido con la
provocada por el tren, tenía evidentemente otra causa.
Como en la corrala, reconocí aquella vibración oscilante, modulada en baja frecuencia.
Esperaba de un momento a otro localizar el foco del proceso, como ya
nos había sucedido, y no me pareció extraño que
Eugène, suavemente y sin ruido, se hubiera aproximado a
mí por la espalda, y apretara con suavidad sus leves senos sobre
mi paletilla, contacto que de inmediato produjo una
multiplicación del efecto vibratorio.
Ahora nada rompía el silencio.
La vibración insonora parecía emanar del piso que
ocupábamos, de aquella extraña moqueta de musgo, mientras
que el color ceniciento y mate del vegetal iba tomando una calidad
más brillante, al ritmo de las espasmódicas pulsaciones.
Era evidente que no se trataba del reflejo de la luna, porque la luz
provenía claramente de abajo, fuera de toda lógica.
De hecho, la sombras sobre el rostro de Eugène, antes de
desaparecer a mi espalda, se proyectaban, ahora me percaté,
hacia arriba.
Casi de pronto, o al menos yo no aprecié la progresión,
advertí dibujado sobre el piso un rectángulo de luz.
Primero un borde fino.
Poco a poco, la luz del borde se iba propagando hacia su centro, que
coincidía con el centro de la circunferencia, hasta
diferenciarse claramente toda la superficie del rectángulo del
resto del tapiz. Poco más de un metro cuadrado.
He de reconocer que, dada mi experiencia previa, mi
concentración actual era más crítica, toda vez que
ciertos efectos y síntomas no me resultaban desconocidos, y por
ello mi descripción puede ser, hasta este momento, bastante
equilibrada, dentro de lo absurdo.
Sin embargo no puedo igualmente responder a partir de lo que
sucedió a continuación, porque no estaba preparado para
ello.
De golpe, la oscilación cesó, el brillo desapareció.
La luz de la luna permitía ver tan solo un rectángulo
completamente negro, por contraste con lo que le rodeaba, con la
calidad de un pozo o pasadizo, que emanaba humedad y anunciaba ecos
lejanos de ruidos que no había sido hechos, de palabras que no
se habían pronunciado.
Justo delante nuestro, un primer escalón de piedra lisa era lo único visible de aquella puerta o abertura.
Como con urgencia, Eugène se deshizo del abrazo a que me
venía sometiendo, y se adelantó decidida hacía la
boca oscura, desapareciendo de mi vista en breves instantes.
¡Qué muchacha más impulsiva! No la perdía el romanticismo...
Su coronilla plateada por la luna desapareció de inmediato.
Miré a mi alrededor, buscando no sabía qué: Ni
sonido ni luz; la luna desaparecía tras las lanceadas
espadañas.
Me sumergí en el pozo, resignado otra vez, comprobando que
no era dificultoso ni incómodo, a pesar de la estrechez
¡Menos mal!
El vaho fresco que venía del interior no resultaba del todo desagradable.
Los peldaños eran lisos, pero no pulidos, lo que evitaba
resbalar, y a los lados las paredes de piedra sin junturas apreciables
tenían un tacto agradable, como si estuvieran cinceladas en roca
viva con esmerada precisión, algo que yo sabía imposible
porque la geología del subsuelo del valle negaba la
existencia de tal roca.
La luz de la linterna que llevaba Eugène me precedía unos metros.
Con esa referencia tuve conciencia de que la escalera giraba sobre si
misma en espiral amplia. Los escalones trapezoidales daban la misma
información, aunque no eran visibles para mí, que
en ningún momento, por otro lado, me sentí inseguro.
Curiosa reacción en mí.
El descenso, pronunciado, debió durar varios minutos, lo que daba a entender una profundidad apreciable.
Por fin la escalera desembocó abruptamente en el lateral de una
galería mucho más amplia que el pasadizo por el que
descendimos.
Éste se dibujaba negro a nuestras espaldas en un perfecto arco
de medio punto, sin señales de piedras superpuestas, como si se
tratara de una construcción de hormigón, artificial,
aunque al tacto parecía roca desbastada, sin bordes ni
ángulos.
El acceso por el que habíamos bajado se veía estilizado y
estrecho en contraste con la galería en la que nos
encontrábamos ahora, que era bastante más ancha y alta,
hasta donde alcanzaba la luz de la linterna, prolongándose en
ambos sentidos sobre una recta de la que no se veía el final en
ninguno de ellos.
Eugène, sobre el centro húmedo de la galería, en
equilibrio levemente inestable, debido a la irregularidad del piso,
iluminaba alternativamente a derecha e izquierda como decidiendo
qué sentido tomar.
No había nada a la vista que nos hiciera decidir, salvo la leve
inclinación del piso, que parecía presuponer un hacia
arriba y un hacia abajo.
Eugène intentó sentarse para consultar los planos, pero la humedad del piso la disuadió.
Tácitamente acordamos el descenso, pensando que era reflejo de
lo que conocíamos de la superficie, si bien el descenso en
espiral había podido alterar nuestra posición relativa en
cualquier sentido.
Pero antes de perder de vista el pasadizo, recordé que uno de
los artilugios que habíamos incluido en nuestro equipo de
exploración era una brújula. Se lo recordé a ella,
que admitió con desgana mi sugerencia. Pero tuvo que coincidir
conmigo en que era buena idea verificar de esta forma nuestra
orientación.
Lo que realizó en forma rápida, volviendo a
señalar el camino que ya habíamos tomado, como
reprochándome la pérdida de tiempo, aunque yo
seguía sin ver por qué tanta prisa...
Bajamos, pues, por la amplia galería.
Evidentemente aquel abovedado era construcción humana,
técnica en cualquier caso, a pesar de que ni una
inspección atenta podía detectar la mampostería,
los bloques de piedra o la obra de ladrillos que formaban el medio
cañón, cubierto desde la máxima altura hasta el
suelo de musgo húmedo por las filtraciones salitrosas, porque la
conservación resultaba tan asombrosa en aquel medio que solo
mediante una sólida manufactura podría mantenerse en pie,
y ello indicaba claramente su intencionada artificialidad.
Sin embargo, de forma ilógica, le empezaba a presuponer una
antigüedad mayor indudablemente a la de Felipe II, aunque sin una
justificación consciente.
Quizá me lo hizo sospechar la escalera que, aunque de acceso
secreto, me resultaba excesivamente incómoda para ser obra de
Juan de Herrera, aunque por otro lado posee éste realizaciones
poco ortodoxas que escapan a la lógica funcional; quizá
echaba de menos una marca o firma que, como buen cantero "de las
arginas", no hubiera dejado de incluir.
Puede que el tiempo hubiera borrado tales marcas.
Yo me seguía inclinando por una mayor edad, pero, como la idea
me inquietaba un poco, dejé pendiente la reflexión por la
acción. Además, Eugène tiraba de mí
impaciente.
Las filtraciones del acuífero habían conformado una
costra, mezcla de musgo, salitre y greda, de eterna humedad, con olor
característico, aunque no del todo desagradable, y color verde
pantano, grisáceo y brillante, que destellaba en extraños
matices, cambiantes al recibir la luz artificial de la linterna.
Me pregunté un instante qué clase de especie animal -y de
qué tamaño-, podría encontrar refugio bajo esa
costra de musgo o dentro de aquella asombrosamente amplia
galería. Me acordé de los cocodrilos que había
imaginado poco antes, pero de nuevo lo deseché, por conveniencia.
Traté de pensar mejor en otra cosa.
Y no comentarlo con Eugène, aunque pareciera ella siempre tan
valiente. Recordé las presuntas ratas de la corrala, y la
instintiva reacción de Mila y Eugène, por lo que
decidí prudentemente callar.
Yo portaba ahora la linterna -que me fue cedida a cambio de la
brújula y ahora me negué a devolver- que alcanzaba no
más de un metro por delante (o por detrás, aunque
preferí, no sé por qué, no comprobarlo), y un
plano hipotético que el doctor había realizado, tratando
de superponer a los elementos superficiales conocidos el supuesto curso
de la presunta conducción acuática subterránea de
Herrera -o de quien fuera-, y las indicaciones de la Cámara
térmica, al que pensaba añadir el cálculo
aproximado del recorrido que ya habíamos iniciado, con
intención de irlo marcando, por lo que también iba armado
de una cera de color distinto a los otros trazados.
La idea era buena, aunque de difícil realización, pero
hacía lo posible por marcar, con poca fe en el resultado.
Mientras nos manteníamos en el centro de la bóveda se
podía andar erguido sin dificultad, y me fui dedicando a enfocar
las paredes con mezcla de interés morboso y leve angustia
debida al fuerte olor.
Noté, sin embargo, por la humedad en los pies casi desnudos, y
después al enfocar el suelo que tenía delante, que no era
buena idea avanzar por el centro, porque el agua y el tiempo
habían erosionado el piso justo por allí (¿o era
un acanalado intencionado?).
Lo que al principio era estática humedad había ido
aumentando imperceptiblemente en densidad y volumen
convirtiéndose en lenta pero apreciable corriente, haciendo
peligroso avanzar en semipenumbra sobre lo que parecía un
alcantarillado que conducía el agua filtrada adelante y hacia
abajo, a una salida o depósito desconocido, formando por fin un
lento torrente delimitado por el musgo, el cieno gredoso y los restos
de salitre que rebosaban.
Aunque visualmente accesible, garantizaba un resbalón caso de
elegir esa ruta. (Además, mi habitual descuido sólo
alcanzó a recordar la linterna, la brújula,... y a
olvidar cambiar mis sandalias de suela plana y mi niki de manga corta;
notaba frío, los pies mojados, el bajo del pantalón
vaquero chorreando)...
Mientras reflexionaba sobre mi triste sino de explorador dominguero, no
me percaté de que la galería se había ido
ampliando, aunque el aumento del volumen del eco sordo de nuestros
chapoteos debiera habérmelo indicado.
Eugène sí lo había notado. Tomándome por el hombro, me señalo más adelante.
Yo dejé de mirar hacia el suelo y compadecerme, y pude
así ver un resplandor apagado que procedía de lo que
parecía un giro muy cerrado de la galería hacia la
derecha, que ahora se apreciaba en toda su magnitud.
Algo avergonzado de mi prudente actuación hasta el momento, me adelanté a girar hacia delante.
De inmediato, una gruta amplísima, de la que casi no se veía el techo, apareció ante nuestros ojos.
Estaba toda iluminada, en un tono apagado, aunque no se veía la
procedencia de la luz, que no alcanzaba, como dije, al techo.
Elevados unos metros sobre su piso como estábamos, semejaba el
salón inmenso de un castillo medieval en el que desembocaban
diferentes puertas y accesos, unas -altas, anchas, ojivales-, a ras del
piso, otras -menos amplias, como la nuestra-, elevadas del piso, pero
comunicadas con éste por anchas escalinatas de piedra, cuyos
escalones crecían en semicírculos concéntricos
más amplios en cada escalón.
La forma general parecía vagamente rectangular, aunque no se
apreciaba una clara simetría, al menos desde nuestra
posición.
Como el silencio era total y la iluminación sobrada, empezamos a
descender, y nos dirigimos hacia el centro del salón, que por lo
demás parecía vacío, donde una gran
construcción de aspecto tecnológico en alguna forma
atraía nuestra atención como único objetivo.
El camino se hizo largo, y la inmensidad de la gruta o salón nos hacían sentir muy pequeños e indefensos...
|