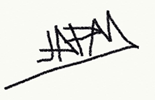|
Trataré de situarme, punto por punto.
Quiero ser todo lo objetivo posible, aunque tengo que reconocer que el momento no era el apropiado para recopilar datos.
Intento al menos separar lo que creo que vi de lo que creo que imaginé.
Las lagunas, las incoherencias, se deben achacar a mi confusión
mental, porque ahora creo firmemente que lo que sucedía era
real, aunque pertenezca a otra realidad diferente de la nuestra, en la
que caben la nuestra y algunas más...
(Pero no me quiero justificar más.
Yo lo creo.
A juicio de cada uno, a su sensibilidad, dejo el ser creído).
Estábamos, evidentemente, flotando en el aire, de pie sobre la
pulida y resplandeciente loseta marcada con el símbolo V.
Eugène, que en ningún momento, que yo hubiera apreciado,
había dejado de permanecer abrazada a mí, se había
ahora situado a mi lado, sin cejar en el cercano contacto de pieles, y
miraba al frente, al límpido cielo estrellado.
Ningún obstáculo impedía nuestra visión,
porque estábamos bastante por encima de las más altas
copas del jardín, que sentía a nuestros pies como un
sordo rumor, aunque no intenté mirar hacia abajo.
El Anillo, el Anneau-Tournant, casi horizontal, estaba sin embargo un
poco más elevado de nuestro lado, como marcando la
inequívoca orientación que debiera tomar nuestra
visión.
De momento, no se veía nada que no debiera estar allí: La
luna llena, las brillantes estrellas, los lejanos sonidos nocturnos de
la brisa sobre los árboles, algunos noctámbulos cazadores
alados marcando con espaciados ululares su territorio
cinegético...
No sé calcular la hora por la posición de los astros, pero la noche parecía avanzada.
Que nos acercábamos a alguna hora clave, a alguna
conjunción de la tierra con la bóveda celeste,
parecía sentirse en el ambiente, cargado de una expectante
tensión.
El Anillo de piedra no estaba del todo estático.
Tenía un suave balanceo, como movido por una brisa inapreciable,
y se inclinaba en suave pendiente hacia arriba y hacia abajo, como si
buscara -movido por una inteligencia o un mecanismo programado- una
posición concreta.
Imité a Eugène, que miraba alrededor, arriba y abajo,
intentando orientarse. Yo, abajo, no miré mucho: Era lo menos
interesante, lo más oscuro, y me producía vértigo
confirmar que -en la vertical de la fuente del reloj- flotábamos
a unos cincuenta metros de altura (Muy alto, quiero decir; no soy
fiable en mis cálculos).
En cuanto a los alrededores, la única posición
cómoda para nosotros, salvando la escasez de superficie bajo
nuestros pies, era mirando sobre el centro del Anillo hacia el extremo
opuesto, siguiendo la línea de la leve inclinación. El
Anillo parecía estabilizarse sobre su posición, que
él mismo parecía decidir, influenciado por no se
sabía qué, y forzando nuestra posición, y nuestra
visión, hacia una única posibilidad.
De hecho Eugène estuvo a punto de perder pie al intentar
situarse mirando en el sentido contrario, ascendente, de la
línea que el Anillo trazaba desde el cielo hasta el suelo.
Al engancharse a mí, para no caerse hacia atrás en su
irreflexiva maniobra, estuvo a punto de arrastrarme. Peligroso
experimento del que yo no veía la necesidad. Menos mal que ella
pesaba poco. ¿Pesaba menos de lo habitual, me pregunté?
Sea como sea, me informó de que había podido ver que nos
encontrábamos en línea con una especialmente brillante
estrella -u objeto estelar, que nombró, pero yo no
entendí- y un punto del suelo, a unos quinientos metros, mal
calculados, de nuestra posición, a vuelo de pájaro
aterrizando.
Según ella -aunque sólo tengo su palabra- su arriesgada
maniobra se había debido a que había sentido como desde
aquel punto del suelo había partido, velocísima, una
señal lumínica en forma de rayo que necesariamente
tenía como destino la estrella, o lo que fuera, que
quizá, aventuró, no estaba antes allí; sobre esto
sólo puedo dar fe de sus palabras.
Como fuera, y para intentar relajarme, tuve el reflejo
automático de ir a consultar mi reloj, de nuevo, verificando, de
nuevo, que aún estaba en la relojería, a reparar, y yo no
había pasado a recogerlo.
Esta maniobra tuvo como consecuencia constatar que ambos, Eugène
y yo, parecíamos desnudos, o que nuestros vestidos no se
ajustaban a la moda del lugar, pero esto lo anoto como
anecdótico, porque no me pareció relevante.
Lo que pasaba es que sentía la necesidad de hacer algo, u ocupar
mi mente en algo, porque ahora sí estábamos absolutamente
estáticos y expectantes, y el silencio era absoluto, y la
sensación térmica nula, y allí no pasaba nada que
yo fuera capaz de apreciar, nada se oía, nada se movía, y
todo ello me producía una cierta impaciencia.
En algún momento que no consigo situar -quizá cuando
Eugène estuvo a punto de perder pie- yo había enlazado su
cintura en recíproco gesto con el suyo con lo que, al contraluz
de la luna, y ligeritos de ropa, debíamos formar una curiosa
escena de película de serie B.
Evidentemente, mi mente divagaba ante la forzada inactividad.
Eugène en cambio, frente a mi estúpida actitud, no
apartaba la vista del negro punto del suelo desde donde
pretendía que había partido el rayo que yo no vi, con
concentrada atención.
De forma gradual, un grave y leve silbido nos indicó que
finalmente algo sucedía a nuestra espalda. Antes de ser
consciente de ello, Eugène me advirtió que no mirara
hacia atrás lo que, lógicamente, provocó que yo
volviera la cabeza un instante; un vistazo fugaz, porque ella me
obligó, cariñosa pero firmemente, a mirar hacia delante.
Pude en ese instante ver que una línea de luz, perfectamente
visible, que partía de aquella estrella (o lo que fuera),
culminaba en un brillantísimo punto que se dirigía
indudablemente hacia nosotros.
Asustado, pero inerme e incapaz de reaccionar, me concentré,
como ella me dijo, en el suelo: Agaché la cabeza, quiero decir.
Mientras, en lenta gradación, el zumbido asociado al haz de luz,
que ahora se hizo evidente, iba creciendo en volumen y frecuencia.
Antes de que el volumen se hiciera intolerable -ambos habíamos
abierto instintivamente la boca alarmados ante esa posibilidad- su
frecuencia superó el límite de lo audible, por suerte
para nuestros tímpanos.
Apenas notamos un calor, no muy elevado, que nos rodeaba, y un
resplandor blanco azulado que nos abarcaba a los dos y a todo el
Anillo, cuando la luz superó nuestra posición
estrechándose convergente hacia su centro, en dirección
al suelo.
Su ritmo resultaba lento, y su trayectoria y cambios se apreciaban con
gran nitidez: Me preguntaba qué estaría contemplando
alguien que desde el suelo mirara casualmente hacia arriba, esperando
contemplar el cielo estrellado...
Esperaba, con cierto pudor, que aquello no fuera posible.
Mientras, el vértice del cono lumínico del que nosotros
formábamos la base, y que se distinguía por un brillo
intenso, se alejaba hacia su objetivo, concentrado en una superficie
cada vez menor.
De pronto, como en un estallido silencios de luces, los contornos del
suelo se dibujaron en leve fosforescencia dentro de un amplio
círculo que podría equivaler a la proyección de la
burbuja luminosa donde el Anillo, Eugène y yo flotábamos.
La fuente de Venus se destacaba nítidamente dentro de este círculo.
Ese era, pues, el objetivo.
La Venus, en el centro de su octógono, de espaladas a nosotros, destacaba sobre cualquier otra cosa.
Supongo que coincidimos en pensar que se veía venir...
Supongo que -de palabra o en el sencillo intercambio de opiniones, que
cada vez nos resultaba más fácil, hasta el punto de que
yo a veces no lograba distinguir cuando hablábamos de cuando nos
comunicábamos telepáticamente- nos intercambiamos esa
información, a modo de comentario.
Parecía un momento crucial.
El Vértice Lumínico se dirigía,
deslizándose de abajo arriba, a la espalda de la diosa, en cuyo
desnudo hombro derecho se reflejaba con antelación al contacto.
Entonces sucedió algo inesperado, al menos para mí.
En aquella luz, clara pero débil, no había forma de
distinguir el mármol de la carne: Nosotros podíamos
parecer mármol, y ella podía semejar carne.
Por eso no resultó tan sorprendente como ver que, en gracioso y
femenino gesto, la estatua giró hacia nosotros, por su derecha,
hasta mostrarnos su espléndido busto desnudo, su faz, de sonrisa
enigmática, sus ojos claros y brillantes y su recogido pelo
trigueño.
Y, al levantar su brazo derecho, en señal de saludo, se
desprendió de la túnica azulada que sostenía su
mano izquierda sobre sus caderas, mostrando su grácil y
esplendorosa desnudez.
Pero todos estos detalles nos eran mostrados con tanta precisión
que solo cabía suponer que nos hubiéramos acercado,
descendiendo hacia ella, o hubiera ella subido hacia nosotros sobre el
rayo antigravitatorio.
La cercanía del suelo iluminado de la plaza hizo que
descartáramos la segunda opción: Ella no había
abandonado su pedestal y su fuente, su hogar.
Éramos pues nosotros los que, por su expresión, recibíamos la bienvenida.
(...)
Lentamente, su brazo derecho se iba alzando, aunque lo que
mantenía nuestra atención era su cara, su
expresión, que hablaba sin voz.
Sus ojos cambiaban de color, siempre brillantes, en coherencia con las
variaciones de su tez y el tono de sus cabellos, y su rostro resultaba
a veces absolutamente desconocido; pero otras, en lentos ciclos, la faz
de alguien familiar, en rara mezcla de óvalos, miradas,
expresiones, perfiles...
La mano alcanzó al fin tal posición que, al atravesar el
círculo de la Luna llena, refractó sus plateados rayos.
La imagen de mi sueño se confundió con la actual visión, o bien seguía ahora soñando.
Cuando la mano de la diosa se elevó hasta interponerse con la
Luna, los plateados rayos se escurrieron por entre el mármol de
sus dedos, y la fractal compuesta por la refracción se
expandió hasta abarcarnos en un ovillo de hebras luminosas cuyo
centro estaba en la palma de la mano de la diosa.
Pero algo sucedía con las proporciones:
Además de que nosotros -incluido el Anillo- estábamos al
lado de Venus, frente a ella, de tamaño natural, al principio,
cuando la tela de araña de rayos nos abarcó -y dado que
podíamos ver sin dificultad la cara y la mano demasiado
cercanas- sólo cabía un acercamiento que yo no
había percibido... o que la estatua viva había aumentado
su tamaño, o que nosotros habíamos sido reducidos, en
algún extraño proceso, al tamaño de la palma de su
mano, que aunque veíamos de frente, vertical, parecía
sostenernos.
Como el resto del paisaje nocturno había desaparecido, se
había disuelto en la oscura nada, las proporciones no
podían apreciarse por comparación, por lo que finalmente
resultaba irrelevante el problema de los tamaños.
Parecíamos flotar sobre el Anillo en un lugar imposible de
determinar, que se manifestaba como total oscuridad exterior, dentro de
una esfera delimitada por una red de hilos luminosos que nacían
de un punto externo –situado en la mano de Venus- y que avanzaban
concentrados desde sus rosados dedos procedentes de un lejano punto del
espacio, que pudo ser la Luna, pero que ahora quedaba fuera de nuestro
campo de visión, desaparecida en la noche.
Los estrechos y densos rayos parecían seguir caprichosas
trayectorias conformando la irregular superficie de la esfera donde se
movían en sinuosos arcos de sentido cambiante que se cruzaban en
esferoides formas aleatorias.
Estas trayectorias poseían, por otro lado, una extraña
calidad sonora, musical, como una partitura elaborada por una antigua
civilización perdida que hubiera llegado a conocer el concierto
de los astros, la música que las esferas generan en sus
desplazamientos. Me percaté de que yo alucinaba, víctima
del asombroso espectáculo.
Perdidas definitivamente todas las referencias, aislados del entorno,
con el yo debilitado, esperábamos no sabíamos qué.
Mis recuerdos, o intuiciones, no son completos. Como advertí,
están llenos de lagunas, y además resultan aún
complicados de describir, porque no se ajustan a una lógica
humana, siendo difícil describir aquello que no se entiende.
Por otro lado algunos conocimientos, integrados ahora en mis recuerdos,
pero sin huella del camino que habían seguido para afincarse
allí, de alguna forma tranquilizaban mi espíritu, que de
otro modo estaría sin duda alarmado.
Por ejemplo, se aclaraban algunas claves que -aunque en realidad
carecían de importancia- aportaban coherencia a un conjunto
claramente desquiciado, y la supuesta tranquilidad precisa al caso.
Supe, sin que nadie me lo explicitara, o yo lo hubiera
leído, o se me hubiera transmitido por cauces habituales, que el
signo V del Anneau-Tournant sobre el que estábamos representaba
los cinco dedos de la mano de la diosa. Aunque el conocimiento de tal
detalle resultaba completamente inútil.
Supe también que, a la vez, era la “V” de Venus, la diosa que preside el amor, nacida de la espuma del mar...
Pero estos conocimientos espurios no aportaban nada a la
situación, salvo la estúpida confianza del que cree saber
dónde está.
También supe que Venus no poseía rostro propio: Es decir, los poseía todos.
Sabía que era la guardiana de la puerta, pero que su misión no era autorizar o impedir el paso:
Ni daba permiso, ni solicitaba autorización, aunque ella sabía quién debiera o no entrar.
Esto era lo que transmitía, como advertencia, en el umbral.
Ahora nos recibía a Eugène y a mí.
No como dos individuos, sino como una pareja de seres unidos avalada por el Anillo.
Y entonces tuve conciencia de que la diosa dudaba.
Y pensé, algo alarmado, que, conocida la naturaleza
múltiple de Eugène que la aproximaba como ente a aquel
extraño mundo, debía ser yo, por tanto, quien la
hacía dudar.
Pero no conseguía explicarme la causa.
En un instante dentro de un espacio de tiempo indeterminado, tuve la
sensación de un claro cambio de actitud en la faz de la Venus.
Sin duda se dirigía a mí, interrogándome.
La sospecha de que era yo la causa de su duda se confirmó.
Su interrogatorio, suave pero firme, no pretendía impedirme el
paso, sino hacer que yo mismo pudiera tomar una decisión basada
en los datos necesarios.
Busqué la ayuda de Eugène, pero su actitud no fue clara.
La vi también dudar, y eso me resultó extraño.
Comprendí que ahora, ante la Venus, estaba sólo.
Pensé en retroceder, aunque no imaginaba cómo.
Pero en su lengua sin voz, la Venus, finalmente, me animó a continuar.
(...)
-¿Quién se presenta ante la puerta de Venus?
-Juan y Sereira –contestó Eugène.
-¿Qué desean Juan y Sereira?
-Traspasar el umbral del tiempo.
-¿Por qué desean traspasar el Umbral de los Tiempos?
-Para adquirir los conocimientos que allá se guardan.
-¿Estáis preparados para recibir el conocimiento del Tiempo y el Espacio?
Me pareció que Eugène tardaba en contestar más de lo normal.
De nuevo dudaba.
Estuve a punto de contestar en su lugar: ¡Por supuesto que no! Al menos, yo no.
Pero ella se adelanto a mi desesperado pensamiento.
-Sí. Estamos preparados.
¡Qué mentirosa!
Vi en los ojos de la diosa el reflejo de mis ojos, donde destacaban el asombro y la duda que me asaltaban.
Y la duda se materializó en una sombra.
Y era una sombra que no me resultaba desconocida.
Era una sombra que parecía acompañarme: era mi sombra.
Pero en un instante, cuando estaba a punto de descubrir su naturaleza, la sombra desapareció, o se ocultó.
|