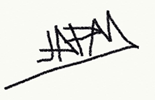|
El alcohol, ciertamente, anestesia.
Pero también hace más vívidas las sensaciones, los
sentimientos y los recuerdos: Las imágenes que quedan grabadas
como fotografía fija, o como secuencia que se repite sin parar,
obsesiva.
Y la profunda impotencia cada vez que me intento justificar. Cuando pienso que no pude hacer nada materialmente.
Y entonces trato de volver atrás, para averiguar dónde,
cuándo, cómo pude haber hecho algo que no hice. O hice
algo que no debí hacer.
El whisky me dice: No debiste conocerla. Tú eras razonablemente
feliz antes de que apareciera para complicar tu vida, que tanto te
había costado organizar.
El whisky se contradice: Tienes tanto que echar de menos porque tuviste
mucho. Parece que estamos destinados a pagar muy caro cada segundo de
felicidad.
El whisky insiste: Olvida. Piensa en otra cosa. Haz planes.
Le cuento mis planes, pero todos se cruzan con Eugène:
Propuestas de futuro que ya no serán posibles, que no debieron
ser imaginadas siquiera, para no tener que estar a cada momento
buscándola.
El whisky me miente: No te preocupes. Cuando vuelvas a casa, ella
estará allí para explicarte que todo ha sido una
confusión; que aquello no sucedió más que en tu
imaginación.
El whisky me sigue engañando: Despertarás, dentro de un
rato. Y volverá a amanecer el día. Y no volverá a
suceder nada de lo pasado.
El whisky se excede: Despertarás, y nunca habrás estado
en este pueblo, no sabes dónde está Aranjuez. No sabes
quién es Eugène, ni el Doctor,... ni Mila. No conoces las
calles arboladas, ni los estrechos antiguos trazados, ni las corralas,
ni los jardines ni las fuentes,...
El whisky me narcotiza, por fin.
No has cenado: Debiste hacerlo.
Ahora lo pagarás con una borrachera inmensa, con una resaca larga y dolorosa.
Y todo seguirá igual que estaba.
El vaso largo, cubierto de rocío generado por el calor de mi
mano apretándolo con fuerza, el hielo casi agotado, no dicen
nada.
El camarero me sugiere, con amable comprensión, que, puesto que
ya sólo queda que yo me vaya para poderse ir él, debiera
considerar esa posibilidad.
Ya recogió y apagó casi todas las luces, y la música cesó hace tiempo.
Me invita a tomar otra copa con él, en otro local que cierra aún más tarde.
Su invitación es sincera.
Pero era todavía consciente de mi incapacidad para ingerir una sola gota más de alcohol.
Me abandonó, con una palmadita cariñosa, a la puerta de su local.
De forma automática, tomé el camino a casa ¿A casa? ¿A qué casa?
Hacía frío, o yo lo sentía.
La oscuridad tenía calidad densa.
(...)
Desde el mismo instante en que ella aceptó por los dos nuestra
entrada, se desencadenó una secuencia de acontecimientos tan
veloz que sólo retazos inconexos del sorpresivo tránsito
se mantienen en mi memoria, ya bastante debilitada de por sí.
Creo que fuimos absorbidos con una fuerza irresistible, a una velocidad
inimaginable, de forma que atravesando el punto lumínico situado
sobre la palma de la mano de la diosa -y tomando necesariamente ese
tamaño, es decir ninguno- y con la sensación de haber
desaparecido en la nada, atravesamos el umbral, que pareció
consistir en ese ínfimo trayecto, abriéndose ante
nosotros lo que al principio apareció como una inmensa ventana
circular, que se expandió hasta desaparecer (como detrás
nuestro).
Noté que, aunque fuertemente abrazada a mí, Eugène
miraba al frente, conservando el extraño resplandor azulado,
translúcido, que también parecía afectarme a
mí.
No quedaba rastro del Anillo -de la nave- que nos había
transportado; sólo la V, su vértice en forma de flecha
apuntando delante nuestro.
Permanecíamos de pie, aunque con una curiosa sensación de
ingravidez -o quizá ausencia de peso, de masa- sobre un suelo de
tono rojizo, de la calidad de una arena muy fina, en un paisaje sobre
el que un horizonte del que no se veían los extremos separaba un
arriba de un abajo, bañados por la luz de un único astro
plateado, liso y brillante, sin rastro de estrellas sobre aquel
“cielo” de color azul oscuro uniforme.
Más que un astro, daba la impresión de tratarse de una
inmensa luminaria artificial; pero no quise calcular su tamaño
ni indagar sobre su funcionamiento.
Por debajo de la línea del horizonte, marcándolo, una ondulada línea en movimiento perpetuo: el mar.
O su equivalente, porque su tono se alejaba del azul que debiera
reflejar su superficie, para asemejarse, en más oscuro, al tono
rojizo de lo que quise identificar como arena.
En la distancia, y sobre las cercanas olas excesivamente regulares que
invadían la arena en forma cíclica para retirarse tras un
largo avance, y que no se veían justificadas por el viento,
inexistente, se podía apreciar que aquella masa líquida
no era agua.
Pero no le encontraba un equivalente que me fuera conocido.
Tuve la sensación de que se trataba de una masa líquida rica en energía y alimento, potente y densa...
Pero tampoco había nada racional que me condujera a esa idea.
Simplemente, estaba implantada en mí.
Sobre su superficie no se apreciaba nada más que los reflejos
plateados de aquella luz superior desplazándose sobre las
regulares ondulaciones.
Como Eugène, miré a derecha e izquierda, no encontrando
nada más que los puntos donde playa, mar y cielo
convergían, lejanos, en una difícil confusión de
colores incompatibles.
Como la mayoría de mis sentidos humanos parecían
anulados, inhabilitados, no soy capaz de describir mis sensaciones
térmicas, acústicas, táctiles, sonoras...
Las informaciones llegaban a mi cerebro sin intermediarios materiales.
Los delfines, su mensaje de bienvenida, se anunciaron mucho antes de
que la pulida superficie del “mar” se viera quebrada por su
aparición, lejana, en nuestra dirección.
La profunda alegría de Eugène -de Sereira- se hizo evidente.
Sin explicaciones ni transición, trató de empujarme hacia la resaca de las olas.
Sin embargo algo me impedía moverme. Algo que a ella, cuando
miró al suelo, a nuestra espalda, le produjo una enorme alarma
transmutando su alegría en horror.
Lo que fuera, estaba bajo mis pies.
Al girar mi cabeza hacia abajo, a mi espalda, para seguir el objeto de su mirada, empecé a comprender:
Mi sombra, alargada, la única sombra que se podía ver en
todo nuestro campo visual, ondulaba en forma extraña, sin
justificación, y claramente tomaba forma y vida propias sobre la
arena...
Claramente pugnaba -yo lo sentía- por separarse de mí,
por obtener su autonomía, su yo particular, sin dejar, de alguna
forma, de pertenecerme.
Yo miraba hipnotizado, sintiéndome vaciar, ajeno a lo que
sucedía a mi alrededor, el fenómeno siniestro que se iba
dibujando y adquiriendo volumen a mis pies.
Eugène, cogida entre dos frentes, parecía paralizada por la sorpresa y el horror.
Los delfines se retiraron a las profundidades, tan veloces como habían aparecido, molestos por el engañoso saludo.
Pareció al principio que Sereira, sin obstáculo visible
que se lo impidiera, y en clara metamorfosis acuática, iba a
abandonarme a merced de la malvada figura que, partiendo de mis pies,
mi sombra, crecía y se elevaba, cercana ya a encararme a
mí, inerme y paralizado.
Comprendí, desesperado, que eso es lo que ella debiera hacer: salvarse dejándome abandonado.
Intenté transmitírselo:
Nuestra misión, su misión, a punto de coronar su cima, no
tenía por qué verse comprometida por mi inútil
persona, que era, al parecer, el objetivo preferente de la informe
personalidad negra que, evidentemente, nos había
acompañado, oculta dentro de mi interior.
Sin embargo, como un rayo, Sereira se escurrió sobre mi pecho y
mi lánguido abrazo, interponiéndose a mi espalda entre mi
persona y mi sombra, que ya disponía de una oscura pero
reconocible cara: Ahora sabía quién era, o al menos su
nombre...
¿¡Marta!?
Pero sólo fue un instante.
En una maniobra que me resultó emocional y físicamente
dolorosa, desgarradora, la plateada Sirena arrancó la sombra de
mis pies, expulsándola hacia atrás, en confuso y
siniestro revoltijo, a la vez que, con una fuerza impensable,
precipitaba mi débil y ligero yo, o sus restos, hacia el mar,
sin que yo tuviera tiempo de nada, ni siquiera de volver mi cabeza,
retorcida hacia mi espalda, al frente, ni siquiera de pensar o valorar
lo que estaba sucediendo.
En absurdo vuelo sobre el líquido ondulante, que pronto fue mi
única posible visión, unos lejanos y móviles
puntos de luminosidad alternativamente brillante y oscura daban fe de
la pugna que quedaba tras de mí, si bien sólo pude
entender que eso era lo que pasaba para, inmediatamente -y gratamente
ligero, consciente de haberme desprendido de una mitad perversa de
mí mismo- recibir noticias desde la profundidad de una posible
ayuda que me resultaba sorprendente y familiar, antes de
identificarla...
La inconfundible Sirena Mila, en su forma híbrida, me
recibió y me condujo hasta traspasar la frontera entre el medio
aéreo y el líquido, y nadó arrastrándome
hacia las profundidades oscuras, ante la mirada, inquieta como sus
gestos, de un grupo de delfines que se limitaban estoicos a observar
cómo nos sumergíamos cada vez más profundamente;
pronto los delfines quedaron demasiado por encima de nosotros como para
saber cuál sería su actitud.
La alta densidad de aquel líquido rojo, ahora anaranjado, como
iluminado desde abajo, no impedía nuestro descenso veloz, sino
que lo favorecía, tomando Mila y yo, en aerodinámico
conjunto, una aceleración que a mí me impedía ya
la consciencia, dañada por tantos otros acontecimientos
inmediatos, apreciando únicamente que ella, que parecía
tener como objetivo un foco luminoso muy por debajo de nuestra
posición, descendía rápida y segura dentro de su
medio natural, adecuado a sus actuales cualidades...
Sin tiempo para que reflexión alguna alterara mi asombro, lo que
había sido un punto un instante antes se convirtió en un
vórtice hacia cuyo centro nos dirigíamos.
Antes de verme expelido hacia la puerta, que ella no podía
traspasar -como yo sabía sin que nadie me lo dijera- ella me
transmitió mentalmente, en un súbito torrente de ideas,
lo que yo podía o debía saber una vez atravesado el punto
de inflexión que se encontraba al fondo del torbellino espiral
que me engulló sin tiempo para comprender la situación.
(...)
Me despertó la fría madrugada, tiritando sobre el suelo
húmedo, mojado de rocío y sudor frío, cubierto de
nocturnos y diminutos caracolillos, sobre el césped que rodea la
torre.
A oscuras aún.
Dolorido y compungido.
Sólo.
(...)
Podía a duras penas tomar el aspecto de un paseante madrugador, aunque excesivamente sucio y desarreglado.
Esperé, semi oculto, semi inconsciente, a que el sol marcara su cenit.
El calor hacía que los paseantes fueran pocos a esa hora.
Y eludiendo la escasa vigilancia de los guardias, logré salir del jardín sin llamar demasiado la atención.
No sé como, llegué a mi apartamento sin tropiezos.
Cerré las persianas, e intenté dormir, o descansar algo.
Todo menos pensar.
Cuando la luz del sol desapareció, me duché y me adecenté lo justo para poder salir a la calle.
En la Tetería me proponía reflexionar, pero sólo
logré una elevada intoxicación etílica.
|